Retrato de una infancia
I
Acerquémonos un poco más,
sí, por ahí está bien,
¿se ve bien? Comencemos entonces.
He ahí el niño, ese de tez blanca,
suave y tersa como una muñequita,
las mejillas apenas caldeadas.
Viene de jugar, de correr por todos lados
con su autito de juguete.
Mírenlo bien, una media sonrisa
en sus labios rosados, y los ojitos
distraídos miran a un lado distinto
al ojo de la cámara, acaso presagio
o cruel coincidencia de la inseguridad.
Podemos apreciar, en el fondo de la imagen,
un atardecer prematuro que cae
a espaldas del niño de mejillas rojas
y mirada ida,
¿pero no es anticipada toda noche
cuando hablamos de la infancia?
Sí, definitivamente, pero esta ha llegado
con especial antelación y el niño,
de manera casi profética,
lo sabe.
Y con este nuevo conocimiento podemos
volver a la imagen,
a lo mejor el niño viene corriendo de
aquel atardecer, imaginándose va sobre
su auto de juguete, transitando avenidas
donde las uñas enmohecidas de la noche no
alcanzan a tocarle,
pero la noche nos encuentra a todos
y a él, especialmente a él,
lo ha encontrado pronto.
Entonces la mirada ida es de resignación
y la sonrisa a medias
el paso anterior
a la locura.
Cae la tarde y con ella desaparece la imagen.
II
Veamos otra,
una nueva, de la noche inmediata
a aquel atardecer.
A simple vista la imagen es negra,
estamos en el cuarto del niño,
está acostado y no consigue dormir.
¿Lo ven? ¿Sus ojitos blancos brillando
apenas en la habitación?
Piensa en los monstruos,
no aquellos bajo la cama o en el ropero,
sino en aquellas bestias innominadas
de su mente, esas que solo el tiempo
irá nombrando como cicatrices
sobre su corazón.
Bestias que se olvidan, ocultas,
postergadas en rincones
más negros que la noche, pero que siempre
están al acecho, listas para dislocar
nuestros sueños al más mínimo palpitar
de un corazón exaltado.
Con algo de tiempo el ojo se adapta
al espesor de la noche y ahora vemos
la silueta azul del niño,
¿pueden verla bien?
Tal vez no lo noten del todo, pero el tiempo,
la vida, ya han operado
cambios en nuestro niño
(que ya es menos niño que hace un segundo
y mucho menos que hace una tarde),
y su sonrisa se ha resecado
y sus ojitos se han llenado de lágrimas
y su corazón ha empezado a
descarrilarse.
Este es el primer insomnio,
él no lo sabe, pero de aquí en más
ha comenzado a gestarse la soledad
y el temor comienza a distorsionar
cada juguete y objeto de la habitación,
volviendo al recuerdo un puñal que
lentamente se clava en su
diminuto pecho.
III
Entonces vamos a una última imagen,
¿les parece?
Aquí el niño jugando con su grupo de amigos,
todos ríen, el sol brilla sobre sus cabezas
y en el cielo una bandada de pájaros
vuela a vista y paciencia de unos padres
que beben cerveza algo más atrás.
Un ojo mal entrenado no notaría los cambios
de nuestro niño,
diría, con total confianza, que su episodio
(lo llamaría “episodio”)
no fue más que eso y ahora toca volver a
ser feliz.
Pero miren bien ustedes,
observen con detenimiento a ese niño,
su cara, su sonrisa, la piel rosada, y díganme:
¿han visto algo más horrible
en sus vidas?
Marzo
El año es 2020,
usted está acostado en la cama de su pieza;
es marzo, pero el calor es de febrero.
Por la tele anuncian medidas contra una pandemia,
le muestran contagios, muertos, todas cifras
que se enfrían a medida que aumentan.
Recuerde, usted está acostado, está solo
y un vacío se forma
en la boca de su estómago.
Es la soledad que se mezcla con el tiempo
y ebulle en ese calor de su cuarto, 30 grados
a la sombra,
y usted es casi pura sombra.
Entonces ve el teléfono, hay notificaciones,
del trabajo, de los amigos, a lo mejor
una mujer.
No, no hay mujer. Usted está solo.
Si cierra los ojos puede recordar el día
de su primer ataque de pánico,
de aquella noche hace varios años
donde sintió la convicción irrefutable
de que caer dormido equivalía a morir.
Entonces se le declaró el insomnio
y con él las excusas:
que había que ver la serie, la película,
aprender la canción,
leer a los clásicos,
que había que escribir, escribir y
escribir.
Y lo hizo, es cierto, aunque mal,
muy mal.
Le entra una llamada. Es el trabajo,
Quieren algo, un informe, una respuesta,
le exigen un pedacito de su tiempo y de su vida,
esa misma para la que usted jamás ha tenido
mucho tiempo,
la misma que alguna vez le dijeron estaba
más allá de toda esperanza.
Y entonces su mundo empieza a trizarse,
se resquebraja a sus pies y usted camina sobre
aquel vidrio molido, pero apenas sangra, porque usted
ya no sangra, ¿cierto?
Afuera hay 30 grados a la sombra y a usted ya ni
eso le queda.
Siente en alguna parte, lejos, muy muy lejos,
un rumor de voces que debaten,
hablan del futuro, de promesas que
en sus ojos ya empiezan a marchitarse
y usted escucha, pero no entiende nada.
Usted nunca ha entendido nada.
Viene la tarde, baja la temperatura,
y usted se desintegra
sobre la cama.
Sus ojos ya apenas se mueven,
lo suficiente para encontrar esa libreta donde escribía,
quiere anotar un pensamiento,
una idea que en cada trazo lo lleva un grado
más cerca de la desaparición.
Usted sabe que son tonterías,
tonterías que en cada palabra dejan
retazos de sus dedos
y que lo hacen llorar.
El año es 2020,
y usted no es más que un recuerdo
sobre su cama.
Es marzo y ha anochecido.
Junto a su cama está ahora su madre, posa su
mano sobre el vacío del colchón
y le canta en un susurro,
el mismo que cuando usted
era apenas un niño.
Usted quisiera abrazarla, besarla, confesar
su cobardía, hablarle del dolor,
de los insomnios que ya poco importan, confesar todo eso,
pero no puede. Entonces su madre se acerca
donde estuviera su sombra,
y con aquella voz que fluye como leche tibia
le susurra:
El tiempo se ha acabado y ya nadie
quiere escuchar.
Radiografía del fracaso
Me dirá usted, que nacer en pleno
agosto, días de lluvia
por ese entonces en Santiago,
aunque yo qué sé si ni me acuerdo.
En fin, me dirá usted que nacer en invierno,
“Qué infortunio”, y sí, maldita suerte,
y mi mamá que se enfermó antes y después
de tenerme,
yo también enfermé, me puse amarillo como
los limones, agrio como la leche materna,
he ahí el primer fracaso.
Entonces el tiempo fue mordiendo
y esas sonrisas de los juegos culminaron
en una foto seria en el jardín
de infantes.
Y así podría yo seguir contándole cosas,
como mis pataletas en la básica,
mi primer amor, el segundo,
el tercero que fue mi primer
rechazo.
Luego la adolescencia que, para qué le miento,
es la más triste de todas, o la segunda,
pero triste al fin y el comienzo de mis
exilios en el onanismo de la soledad.
Y ya en el agnosticismo de los veinte
confirmación del fracaso, esta vez del fracaso
de la cobardía y de lo estático,
también una muerte prematura,
premeditada,
deseada y odiada, pero
mentirosa como el canto
de las aves nocturnas.
Vagué por el desierto, igual que ese
al que en mis días reniego,
pero que echo de menos como a un hermano
muerto o a un amigo
imaginario,
y morí muchas veces de sed, tantas que aluciné
con la felicidad y la tristeza haciendo el amor
en tormentas de arena
donde yo no era más que
la sombra del tiempo y los escorpiones
trepaban por mis piernas.
¿Ve? ¿Está más clara la cosa ahora?
Yo nací un día de invierno,
pero mis muertes siempre me las ha traído
el verano
y ahora es éste el que me da lo otro,
aquello que no entiendo,
me presenta un oasis como espejismos
de caricaturas,
y yo que corro a beber como los tontos,
y, ¿me va a creer?
Ya no tengo sed. He bebido arena
y ya no tengo sed.
¿Ve lo que le digo? ¿Lo entiende?
Yo ya no puedo fracasar más.
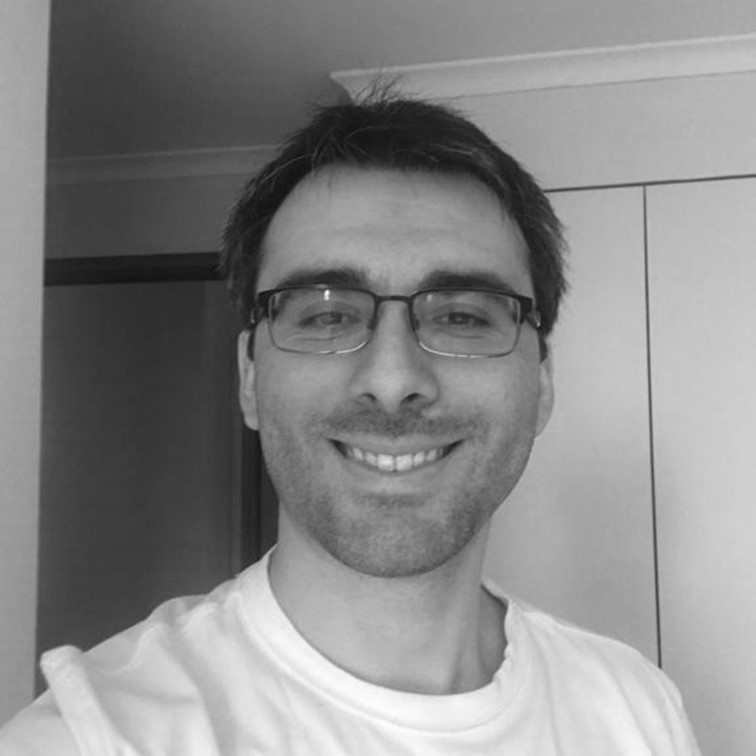
Mauricio Rojas
Escribo un poco para escaparme y otro tanto para encontrarme. También para llenar esos vacíos y poner en duda todo aquello donde se presuma certeza. Por último, escribo por contradicción, por impulso y por necesidad. En palabras de Lihn: “porque escribí estoy vivo”. Además de escribir, en Irredimibles coordino las publicaciones en Instagram.
