Ooh, a storm is threat’ning
My very life today
If I don’t get some shelter
Ooh yeah, I’m gonna fade away
Entonces el amor era fácil. Era besar a la Fer en la mejilla cuando nos encontrábamos fuera del colegio o hacer reír a la Nati imitando la voz profunda y severa del profe de historia. El amor entonces era un revoltijo cálido que duraba hasta llegar a casa donde mi mamá me preparaba un pan con mantequilla mientras veía el Cartoon Network. Así pasaba los días, desde las mañanas larguísimas hasta las tardes que medía en la cantidad de veces que podía dominar la pelota. Pero llegó el Migue y lo cambió todo.
La familia del Migue era él y su mamá. Se mudaron al pasaje una tarde de septiembre. Los vi llegar con el rostro pegado a los fierros negros de la reja, oculto entre las hojas nuevas de los arbustos, con la gata naranja de la vecina rondándome las piernas. Primero la vi a ella, una mujer baja y delgada con el pelo negro corto como las actrices de esas películas en blanco y negro que le gustaban a mi mamá. Luego, poco más atrás, lo vi a él, cargando una enorme caja de cartón, aún más pequeño y fino, de nariz respingada y ojos cercados por largas pestañas. Llevaba el pelo largo hasta la altura de los hombros. Mi primer pensamiento cuando lo vi fue que la vecina nueva tenía una hija muy bonita.
Nos conocimos al día siguiente, un viernes. Llegué a casa y en el living, tomando jugo con mi mamá, estaban el Migue y su madre. Ahí noté que el Migue era niño y no niña, pero no cambió en nada mi primera impresión. Este es mi hijo, Carlitos, dijo mi mamá y en seguida añadió: Tiene la misma edad que el Migue. ¿Por qué no le muestras la casa, mi amor? Asentí y sin decir nada me fui caminando a mi pieza, seguido por los pasos susurrantes del vecino que no apartaba los ojos del parqué. Ya en mi pieza le dije que se sentara en la silla del escritorio y yo me senté al borde de la cama. Te vi ayer cuando llegaron, dije. Llevabas una caja grande. El Migue levantó la vista y por primera vez pude notar sus ojos verdes enormes que contrastaban con el tostado de su piel. Me incomodé, sentí que llevaba mucho rato mirándolo sin decir nada así que, apenas pude, desvié la mirada a mi mochila. Llevaba mis cómics, respondió en un tono indiferente como si no le importara que la gente lo mirara tanto tiempo, como si estuviera acostumbrado. ¿Cómo?, pregunté. Cómics. De Batman, Los Hombres X, Deadpool. Guardamos silencio. Del otro lado de la casa podíamos oír la risa de nuestras mamás que seguro ya habían abierto una botella de vino y se ponían al día en copuchas de barrio, del trabajo, de lo inútiles que eran sus ex. Me levanté, tomé la pelota de fútbol y salí en dirección a la calle. Ahora el Migue caminaba a paso seguro con una sonrisa amplia. Vamos a jugar a la pelota, grité mientras daba el portazo a la puerta de calle.
Ya en el pasaje empezamos a darnos pases tímidos que lentamente se transformaron en habilitaciones rápidas a ras de suelo o en globitos para que el otro corriera y metiera un gol en el arco improvisado que eran dos jardineras abandonadas. Vimos, entre gritos y fintas, la tarde caer y los faroles encenderse uno a uno, invocando polillas y otros pequeños bichos alados que se pegaban a ellos. Decidimos dejar de jugar y nos sentamos en la vereda. Las mejillas del Migue eran color mate y un silbido salía de su nariz mientras jadeaba. Te puedo prestar uno de mis cómics, dijo justo mientras me limpiaba el sudor de la frente con la mano. Si te interesa, agregó luego y sus ojos se fijaron en los míos. Bueno, respondí y ambos nos quedamos callados unos segundos hasta que la mamá del Migue salió de mi casa. Ya es tarde, tenemos que comer. Mañana se juntan de nuevo, gritó. El Migue se levantó y me extendió su mano para ayudar a pararme. Nos despedimos y él salió corriendo hasta donde estaba su mamá que se despedía de mí agitando su brazo en el aire.
Ese fin de semana fui a la casa del Migue y me mostró su colección de cómics. Tenía varias repisas llenas de historietas de todo tipo, pero sus favoritas eran las de Batman. Cuando hablaba de Batman me daba la impresión de que fuera una persona real, un detective vigilante que día a día debía pelear contra todo tipo de villanos mientras mantenía la fachada de Bruce Wayne. Pero a mí no me interesaba nada de Batman, Robin, el Guasón, Bane, Gatúbela o cualquier otro de los personajes. A mí me gustaba escuchar al Migue contarme esas historias, su voz que iba matizándose según la intensidad de la aventura. A Batman lo golpeaban, le arrebataban todo e incluso lo rompían, pero mantenía cierta verdad incorruptible, un principio fundamental que ocultaba bajo un manto de sombras y dolor. Por lo que había logrado entender, Batman era un llorón.
Empezamos a vernos todos los días. Después de clase me iba directo donde el Migue y leíamos cómics o jugábamos a la pelota. En verano fue incluso mucho más frecuente. En el patio de la casa del Migue su mamá había instalado una piscina y todas las tardes después de almorzar iba para allá. En la puerta me recibía el Migue que ya estaba en traje de baño y me apuraba para que me cambiara. Afuera, tomando sol recostada de espalda sobre el pasto, estaba su mamá. Se quedaba un buen rato así mientras nosotros nos tirábamos agua entre nosotros, jugando a hacer técnicas de Dragon Ball Z, o viendo quién aguantaba más rato la respiración, después se levantaba y volvía a la casa. Jueguen con cuidado, nos decía. La mamá del Migue tenía una figura casi como las niñas de mi curso y el rostro terso y moreno de facciones suaves ayudaba con esa ilusión óptica.
Una tarde, mientras nos secábamos, el Migue me preguntó si me gustaba alguien. Levanté la mirada y el sol me obligó a bajar rápido la cabeza. No sé, supongo, respondí. ¿Cómo que supongo?, dijo riéndose, eso es algo que se sabe. Te gusta alguien o no te gusta. ¿Y a ti?, le pregunté. Sí, me gusta alguien, dijo. Entonces me habló de Alejandra, una compañera de curso con la que conversaba todo el día, incluso en vacaciones. Sentí cierto hastío por la conversación, no quería seguir hablando del tema, pero no tenía ninguna razón para detenerlo. En parte sentí como si aquel refugio que habíamos construido estuviera siendo invadido por esta nueva presencia. El Migue quería invitarla, pero no se atrevía, decía que por el chat podían hablar mucho, mucho rato, horas infinitas que llenaban con mensajes cortos e incoherentes. Le dije que la llevara al cine y sentí una punzada en el corazón cuando las palabras dejaron de salir de mi boca y vi los ojos del Migue abrirse. Cuando terminamos de hablar de Alejandra me invitó a leer cómics con él, pero le dije que no podía, me había comprometido a ayudar a mi mamá con cosas de la casa.
Pasé horas reflexionando respecto a la pregunta del Migue: ¿Te gusta alguien? Creo que nunca lo había pensado en serio, el término “gustar” nunca había tenido peso en mi cabeza y era algo que decía sin cargar ningún tipo de emoción. Pensaba en las personas que me gustaban: el Migue, la Fer, la Nati, la mamá del Migue. Era la gente con la que me relacionaba, me gustaban, ¿pero me gustaba alguna de ellas de la manera en que me lo preguntaba el Migue? Sentía que la respuesta debía ser fácil: Te gusta alguien o no te gusta, pero en mi cabeza todos los nombres eran un revoltijo y tampoco sabía qué hacer si alguno de ellos me gustaba. La imagen de Miguel recurría en mi cabeza siempre, mirándome con sus ojos verdes, sacudiendo sus enormes pestañas mientras me hablaba de Alejandra y todo el peso del universo se apoyaba sobre mi pecho. Entonces entendí la pregunta y la respuesta.
Por varios días no fui capaz de ir a ver al Migue. Cada vez que mi mamá me preguntaba le respondía que tenía ganas de descansar, habíamos pasado muchos días juntos y necesitaba un tiempo solo. Esos días el Migue tampoco apareció en mi puerta y una parte de mí lo agradecía mientras que la otra se oprimía, llenándose de ansiedad y pensamientos catastróficos. Esos días pensé mucho en Batman que era en realidad Bruce Wayne, pero el Migue decía que era al revés: Bruce Wayne es en realidad Batman. Ese ser sombrío es la verdad y el millonario playboy la fachada. Entonces yo podía refugiarme en lo mismo, pensé, y esta sola decisión levantó el peso de mi pecho, haciéndome saltar de la cama para ir a buscar al Migue a su casa.
Toqué varias veces la puerta, pero nadie abría. Me asomé por una de las ventanas y vi que estaba abierta. No sé por qué, pero entré y fui directo al cuarto del Migue. No había nadie, su cama estaba ordenada y no había signos de que hubiera estado recientemente ahí. Salí de la pieza y escuché a lo lejos el grito de su mamá: ¡Miguel! ¿Llegaste ya? ¿Cómo te fue con tu amiga? ¿Miguel? No dije nada y me oculté detrás de unos sofás. Comprendí de inmediato que mi amigo había llevado a cabo su plan y estaba ahora con la niña que le gustaba, pero no tenía tiempo para deprimirme. Sentí las pisadas de la mamá del Migue moverse por la casa, me asomé para ver y ahí estaba: caminando del baño a su cuarto envuelta en nada más que una toalla, dejando ver unas piernas cortas y rellenas que ya había visto en la piscina, pero que en este contexto se llenaban de otro significado. Seguía gritando el nombre de su hijo, pero luego de un rato desistió. No sé qué me pasó, pero mientras iba en dirección a la ventana por la que había entrado, sentí todo el espesor de la sangre redirigirse a una sola parte de mi cuerpo, obligándome a meter la mano dentro de mi pantalón para acomodarme el bulto que se me había formado.
Fue al día siguiente que el Migue me contó estaba pololeando con Alejandra. La había llevado al cine y después a comer al McDonald’s. En algún momento de la cita que no pudo precisar bien se habían tomado de la mano y después, sentados en un punto ciego de la terraza del mall, se habían dado un beso, un primer, segundo, tercer y cuarto beso. Los ojos del Migue brillaban más con cada uno de sus pestañeos y aquello desataba una especie de tormenta interna en mí que amenazaba con llevárselo todo. Entonces, de la nada, pensé en la mamá de mi amigo buscándolo en nada más que una toalla y todo comenzó a mezclarse. Le pregunté al Migue si la vería de nuevo. Me dijo que mañana irían al zoológico. Hoy podemos ir a la piscina, hace mucho calor, dijo. Yo asentí y fui a mi casa para cambiarme de ropa.
En el agua mi cuerpo parecía flotar como un ente independiente mientras que todas las cosas que me molestaban o incomodaban estaban hundidas en el fondo, como si tuvieran un enorme peso. Nos tirábamos agua y nos cargábamos el uno al otro sobre los hombros. No podía ni quería pensar en nada más que eso. Entonces salió la mamá del Miguel justo cuando estaba sobre los hombros de su hijo. Caminaba de forma lenta y casual, pero yo sentía cierta provocación en cada movimiento de sus piernas, como si todo en ella fuera premeditado. Llevaba el mismo bikini celeste de las otras veces, pero ahora, por primera vez, notaba el contraste de su piel tostada que hacía parecer el celeste como fosforescente y dirigía mis ojos directo a sus pechos. Tragué saliva y la vi recostarse de espalda sobre la toalla mientras subía y bajaba las piernas como las adolescentes de las películas. Había olvidado todo: al Migue, a su polola, a Batman, incluso a mi propio cuerpo y al lugar dónde estaba. Sentí, igual que la otra vez, cómo mi pene se hacía grande poco a poco, al principio de manera imperceptible, pero pronto empezó a molestarme en el traje de baño y también detrás del cuello del Migue, sobre cuyos hombros yo aún seguía. En un segundo vi la mirada confundida de mi amigo mientras perdía el equilibrio y me dejaba caer hacia adelante. Recuerdo haber visto cómo salía del borde de la piscina para caer de cara al pasto. Luego el grito del Migue y las piernas de su mamá acercándose hasta donde estaba. Después negro.
Desperté en la cama de la mamá del Migue. Me dolía la cara, pero, cuando me pasé las manos, no sentí nada raro y tampoco había sangre. Escuché en el baño el sonido de la cadena. Unos segundos después salió la mamá de mi amigo. Se sentó junto a mí y me preguntó cómo estaba. Bien, respondí. Sentía que mi cara estaba roja de vergüenza y debe haberlo estado porque enseguida ella me dijo que no me preocupara. Mandé al Miguel a comprar unas cosas a la farmacia. No me quiso decir qué pasó exactamente. Le dije mil veces que esos jueguitos eran peligrosos. Respiré aliviado. Al menos el Migue no había dicho nada de la erección que tuve encima de él. Miré hacia mi traje de baño y comprobé que ya no tenía nada, entonces sentí la mano fría de la mamá del Migue sobre mi estómago y todo empezó a repetirse de nuevo. Moví las piernas intentando ocultarla, pero ella se había dado cuenta y sus ojos verdes como los del Migue miraban directo al bulto. No pasa nada, dijo. Están en esa edad, no es para asustarse. Yo me quedé callado, cada cosa que decía era peor, como si al tranquilizarme me estuviera dando permiso para estar así. Su mano seguía sobre mi estómago, pero ahora su temperatura y la mía se habían fundido. Me preguntó si me gustaba alguien, si tenía polola. Dije que sí, me gustaba alguien, pero no tenía polola. Después su mano bajó y, sin cambiar el tono de su voz o despegar sus ojos de los míos, me habló del Migue, de su nueva polola, la Ale, y de que quería que lo cuidara por ella. Yo había cerrado los ojos y movía las piernas en un intento por hacer desaparecer todo, pero solo sentía los dedos de ella, su palma suave, y cómo todo lo bello y terrible del mundo se ocultaba bajo mi traje de baño, esperando salir. Quiero que lo cuides por mí, fue lo último que dijo.
Apenas pude salí de la casa del Migue y me metí directo en mi pieza. En mi cama los recuerdos de lo que había pasado me acechaban constantemente y mi mente alimentaba esas memorias incorporando hechos o modificándolos con el objetivo de provocar reacciones en mi cuerpo. La tormenta había pasado dejando solo vidrios rotos alrededor mío sobre los cuales corría descalzo. Quiero que lo cuides por mí, había dicho y el sonido de esas palabras en mi cabeza me hizo reventar en un llanto que, como la lluvia, se llevó por un instante todo lo que había pasado.
La mañana siguiente desperté con la idea de que todo había sido un sueño raro; una especie de barrera se había levantado entre mí y la realidad, volviendo mis recuerdos difusos y llenos de zonas negras. Bajo mis sábanas se escondía la única prueba de que los hechos del día anterior habían ocurrido. El sonido de la voz del Migue saludando a mi mamá me sacó de todo pensamiento y comenzó a llenarme de ansiedad, de un deseo por cubrirme en las sábanas hasta desaparecer. Sentí los pasos acercarse hasta la puerta. Me restregué rápidamente los ojos y me senté sobre la cama. El Migue se sentó en la silla del escritorio, su rostro era el de siempre, nada había cambiado para él, pero yo sentía era incapaz de verlo directo, como si lo hubiera traicionado de una manera horrible y él estuviera ahí perdonándome, diciéndome que aún podíamos ser amigos. ¿Cómo estás?, preguntó y siguió: Mi mamá dijo que de pronto te sentiste mejor y te fuiste a tu casa, que mejor te dejara descansar. Por eso no vine ayer. Y… ¿te sientes mejor? Subí la vista, sus ojos brillaban con cierta sinceridad que me pareció molesta. Sí, respondí. La verdad es que volví, me acosté y me quedé dormido después de un rato. No pasó nada. Apenas dije esto se produjo un silencio entre ambos. Migue comenzó a mirarse las manos apoyadas sobre las rodillas y yo lo veía a él, pensando qué decirle. En un momento ambos tratamos de hablar, pero nuestras voces se interrumpieron. Volvimos a callarnos, los dos tratábamos de decir lo mismo. Tomé la iniciativa y le pedí disculpas por lo de la piscina. No sé qué me pasó, no es tu culpa, solo me pasó. Mi amigo levantó la vista y sonrió. Fue raro, no te voy a decir que no, pero creo que entiendo. A mí también me pasa, especialmente con la Ale y a veces sin ninguna razón. Migue…, dije y me arrepentí enseguida. En realidad no sabía qué decir, quería contarle lo qué pasó, lo que me pasaba, pero no sabía por dónde empezar y mucho menos cómo se lo tomaría. Sentí un vacío formarse en mi pecho, como si al contarle fuera a perderlo todo. El Migue se levantó y me dijo que tenía que irse, tenía una cita con su polola. Me dio una palmada sobre el hombro y salió. Ese golpecito me hizo entender que las palabras ya sobraban entre nosotros.
No volví a ver al Migue o a su madre en semanas. Al principio me quedé encerrado en la casa, viendo tele o leyendo Knightfall que es donde Bane descubre la identidad de Batman y le rompe la espalda de un solo rodillazo. Después salí de vacaciones con mi mamá y nos fuimos por dos semanas donde mis abuelos en Concepción. A la vuelta ya era momento de comprar los útiles, así que los días fueron pasando entre la sección de escolares del mall y del supermercado, comparando precios o comprando en un lugar las cosas que no encontrábamos en el otro. Los últimos días de febrero los pasé pensando en un Batman quebrado viendo cómo Azrael se vuelve el nuevo protector de ciudad Gótica, haciéndola caer en una espiral de violencia directamente proporcional a la decadencia mental del nuevo “Caballero de la noche”. Batman era un llorón, un cobarde y, por sobre todo, un personaje ficticio. Yo no. Me levanté y fui a la casa del Migue. Necesitaba verlo, hablar con él. En mi cabeza se había instalado la noción de que me entendería y eso bastaba para llenar el vacío que había dejado crecer desde su última visita. Toqué un par de veces el timbre, pero no abrió nadie. Toqué una tercera vez y a los pocos segundos apareció la mamá del Migue que me miró de abajo arriba y me sonrió. Tanto tiempo, Carlitos, dijo ladeando su cabeza. El Migue no está, añadió, está pasando las vacaciones con el papá. Apenas dijo “papá” noté cómo su sonrisa se matizaba, tomando una especie de tono melancólico parecido a las hojas de otoño o la atmósfera de esa casa sola. Me di la vuelta para irme, pero ella me detuvo. En su rostro ahora se dibujaba la misma tormenta que había arrasado con todos mis refugios, el mismo caos había destruido todo en la cara de la mamá del Migue, que me pareció ahora de una belleza casi irresistible. Perdona, Carlitos, dijo y de inmediato se corrigió y dijo: Carlos. Eso que pasó, no sé, eso nunca debió pasar, y fue mi culpa, todo fue mi culpa, quiero que sepas eso. Yo la miré solamente, apretaba la mandíbula. Cuando me di cuenta traté de relajarme, ella puso su mano sobre mi hombro y me dijo que se iban a ir a mediados de marzo. El papá del Migue quiere que vivamos más cerca y no tengo motivos para negarme, es bueno con él. ¿Entiendes? Tampoco es que nos vamos de Santiago, pueden seguir siendo amigos. Pero yo sabía eso no era así, él se iría y lo enterraría hasta olvidarme, entonces me refugiaría en otra cosa. No le dije nada de esto a ella, solo asentí con la cabeza. Volvió a pedirme perdón y yo le dije que no había nada que perdonar. Le di las gracias y le dije que pasaría a dejar unos cómics que eran del Miguel (así lo llamé). Ella me dio un beso en la mejilla y en susurro me dijo que era un buen niño, que un día iba a hacer muy feliz a alguien. Yo volví a sonreír y me fui a mi casa. En mi mente un rayo de luz se abría entre las nubes grises, asegurando que algún día vendría otra tormenta, pero esta, esta ya había pasado.
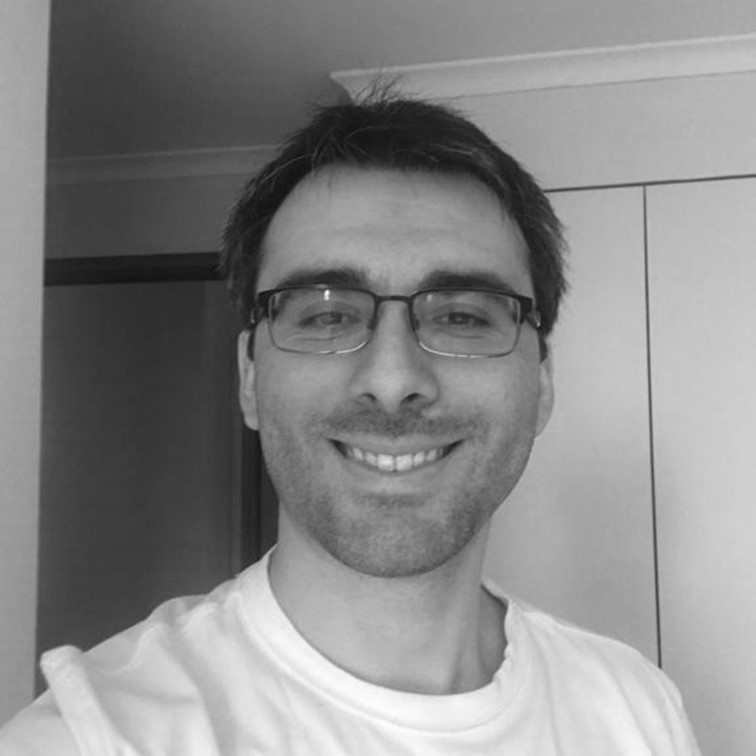
Mauricio Rojas
Escribo un poco para escaparme y otro tanto para encontrarme. También para llenar esos vacíos y poner en duda todo aquello donde se presuma certeza. Por último, escribo por contradicción, por impulso y por necesidad. En palabras de Lihn: “porque escribí estoy vivo”. Además de escribir, en Irredimibles coordino las publicaciones en Instagram.

[…] «GIMME SHELTER» […]
[…] «Gimme Shelter» por Mauricio Rojas […]