Enrique Darriba es poeta y pintor. Siempre ha movido en un tira y afloja permanente entre ambas disciplinas, pero a comienzos del siglo XXI decidió abandonar la pintura. Venció la literatura. Se volcó entonces en la poesía. Geometría básica (2016), publicado por Varasek Ediciones, fuen su puesta de largo como poeta. ahora se estrena como novelista con Los buenos tiempos, una novela editada por Legados Ediciones.
«…Pero yo no quiero cuentos… / No me contéis más cuentos» decía León Felipe. Enrique Darriba, autor de Los buenos tiempos, también es de la partida de los incrédulos, nada proclive a creerse el relato y la posverdad de unos momentos de los que él, como tantos otros, fue protagonista.
Atraviesa la novela, va y viene desde finales de los setenta hasta ahora, por los entresijos de una España que transita entre las ansias y la realidad más obscena y sórdida. Darriba no necesita escribir determinadas cosas para que se le entienda: ni la Transición fue un borrón, como proclaman los revisionistas de todo lo que se menea, ni una Arcadia feliz.
¿Y la movida? Más conviene hablar de «la otra movida», la que sucedió en cada barrio: droga, delincuencia… Los buenos tiempos pasan por delante de los ojos como sucesivos frescos de una época difícil de fijar en una ciudad (Madrid) que, como explicaba Francisco Umbral, es un género literario.
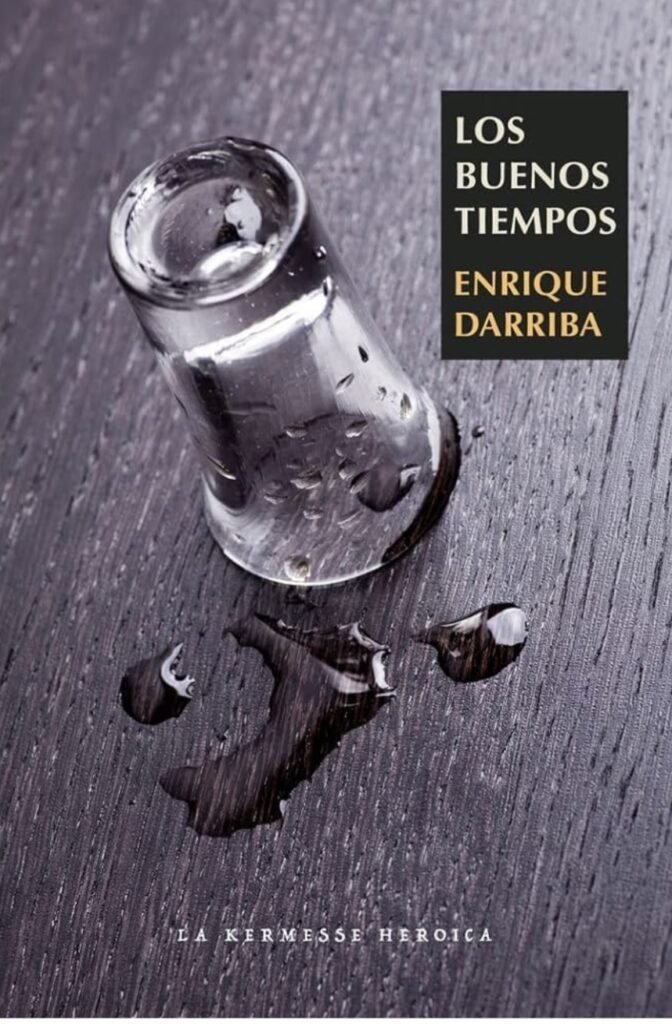
Dura narración, pero también íntima, con un toque poético. Quizá el humor, del que hace gala Darriba, sea el chaleco antibalas para los desaires del destino. Un bar sirve como punto de encuentro de los distintos personajes, que forman una colmena de deseos y un enjambre de fracasos. Algunos incluso quieren ser pintores, pero es la vida quien se encarga de repartir los papeles.
EXTRACTO DE “LOS BUENOS TIEMPOS”
(Del tercer capítulo)
Ni las greñas ni las pelotillas de su chaqueta le quitaban a Julio las maneras de señorito. Ni la barba de tres días, ni el mirar perdido, ni el temblor de su cuerpo, de la mano al sujetar la copa. Julio vivía del aire y de la asignación mensual que le pasaba su madre, que también le había dejado su piso al irse ella a vivir a la playa. Sus hermanos no lo podían ni ver, pensaban que era una mala hierba que no se extinguía nunca. Como un santón escuálido y a punto de troncharse, se sentaba en un taburete lo más derecho que podía, con una pierna enroscada a la otra: «Ponme un sol y sombra». Pedro le servía una copa abundante, una copa con la que podía aguantar fácil treinta o cuarenta minutos; después pediría otra, y quizá otra más, afortunadamente no solía llegar a la cuarta porque de hacerlo lo más seguro es que perdiera el sentido de la realidad, como la vez que pagó a Pedro con un billete de cincuenta euros, o eso creía él.
—No, Julio. Me has dado uno de diez. Míralo, es este, ¿lo ves?
—No, no, yo te di un billete de cincuenta.
Tras un rato de discusión, Julio se marchó entristecido más que enfadado, lamentando que ya no se pudiera confiar ni en los amigos. Al día siguiente apareció como si nada.
—Un sol y sombra.
Pedro, a riesgo de que le volviera a reclamar el billete, se atrevió a sacar el tema.
—¿Encontraste el dinero?
—Sí, sí, lo tenía metido en el cajón de la mesilla de noche…
Pedro sintió un gran alivio y a punto estuvo de invitarlo a la copa, pero se contuvo.
Julio dibujaba cómics de ciencia ficción. Cómics muy bien trabajados, con soltura de trazo, con buena técnica. Decía que le quedaba por estudiar más a fondo la anatomía humana, que sobre todo en las historietas de superhéroes es algo imprescindible para dar fuerza y credibilidad a los personajes. Otra de las cosas que aún tenía que perfeccionar eran los pliegues de la ropa: en las vestimentas más ceñidas no encontraba tanto problema, pero en las capas, o en las túnicas, o en las grandes faldas la cosa se complicaba; pasaba lo mismo que con las olas, que tampoco podían dibujarse a lo loco. Como no tenía mucho éxito en el mundo del cómic, gastaba el tiempo en fabricar maquetas de corcho blanco que pintaba con mucho primor. En realidad, eran pequeños teatrillos de tema bélico, con carros de combate y soldados y salpicaduras de sangre. Y es que a Julio le salvaba la buena educación, porque de haberse dejado llevar por sus prontos, habría matado, con regocijo, a todo aquel que le hacía una faena.
Julio entraba al bar de Pedro tras unos días sin noticias suyas. Llegaba recién duchado, vestido con traje, sin temblores, con la mirada firme: «Ponme un café. He quedado con un editor que quiere ver mis cómics». Al cabo de dos o tres horas volvía a aparecer vestido igual que siempre: «Un sol y sombra», y empezaba a despotricar contra el editor, a insultarlo, a llamarlo burgués y conservador, que era como todo el mundo en este país: un cobarde; después se callaba, agachaba la cabeza e iniciaba la digestión de su nuevo fracaso.
A Julio había noches en que era imposible echarlo. Pedro comenzaba a limpiar los servicios, a ver si cogía la indirecta; a continuación, barría el suelo y le acosaba los zapatos con la escoba, luego hacía lo mismo con la fregona, y lo único que decía Julio era: «No te preocupes, Pedro, tú sigue, que a mí no me molesta que vayas recogiendo». Y Pedro seguía a lo suyo, aunque pendiente de él, no fuera a ser que le diera un mareo como el que le dio aquel viernes por la noche, hacía ya cerca de un mes, con el bar lleno: en primera fila estaban los polleros, también andaban por allí Fernando y Felipe, cada uno con sus familias respectivas, además de unos individuos que resultaron ser los cuñados de Felipe. Julio, sentado en un taburete, sonreía a unos y a otros, como dando a entender que hacía caso a lo que se decía. De repente se le borró la expresión, puso los ojos en blanco y cayó al suelo de espaldas, sin sentido. El golpe que se dio sonó seco y profundo como si lo hubiera producido un coco en vez de su cabeza, de manera que todo el mundo pensó que se la había abierto; enseguida Fernando saltó sobre él y empezó a darle palmaditas en la cara mientras su mujer intentaba alejar a los niños, deseosos de contemplar la escena. Felipe, convencido de que en ese momento él era lo más parecido a la autoridad, puso el grito en el cielo y apartó a Fernando.
—¡Este se nos queda aquí! ¡Hay que darle más fuerte, coño!
Y la emprendió a mandobles con Julio, como si aprovechara, ya puestos, para desquitarse de todo lo malo que le sucedía en la vida. Fernando lo detuvo.
—¡Para, joder, que te lo vas a cargar!
La mujer de Felipe oteaba desde lo alto de una silla. Pedro salió de la barra.
—¡Dejadle espacio, que respire! Ya he llamado a la ambulancia.
Los polleros se lamentaban, seguros de que el pobre Julio no tenía arreglo, y de que si no era en ese momento no tardaría mucho en dar definitivamente con la cabeza en el suelo.
El personal de la ambulancia encontró a Felipe con las piernas del desmayado en alto.
—Vale, vale. Déjelo usted, que nos ocupamos nosotros.
Pedro les informó de que no era la primera vez que le daban esos desmayos, que él creía que era por culpa del alcohol. El médico alzó las cejas y las dejó caer de golpe.
—Ya se está recuperando…, de todas formas nos lo vamos a llevar.
Partió la ambulancia, y Pedro pensó que si algo bueno tenía Julio era su costumbre de pagar por adelantado, quizá porque previendo un posible vahído prefería no arriesgarse a dejar deudas. La mujer de Felipe, en cambio, encontró en aquel revuelo la oportunidad perfecta.
—¡Pedro, mañana te pagamos esto, que ahora hay mucho jaleo!
Y toda la tribu, incluidos los cuñados, desapareció entre el bullicio. Desde ese día, cuando Pedro le recordaba a Felipe la deuda, este le respondía.
—Yo mis deudas tardaré más o menos, pero las pago. Las de mi mujer son cosa de ella…Pedro pensaba que era mejor llevarse bien con el portero.

Enrique Darriba nace en Madrid en 1965. Ha compaginado durante años las artes plásticas y la literatura, aunque en la actualidad ocupa casi todo su tiempo en escribir. Ha publicado el libro de poemas Geometría básica (Varasek Ediciones, 2016) y la novela Los buenos tiempos (Legados Ediciones, 2019). Asimismo, es reseñista en diferentes revistas literarias. También ejerce como corrector de estilo.
