Sus ojos concentrados en el camino. ¿Qué pasa?, le había preguntado a Daniel hacía no más de un minuto. Nada, respondió, como siempre y me devolvió una sonrisa. Sus dedos se acercan a la perilla para cambiar la radio. Buscan una canción, un sonido, algo que lo saque de este lugar que compartimos. Vuelvo la vista a la calle, a los autos detenidos frente al semáforo. La gente que pasa frente a nuestros ojos: una abuela que va de la mano con su nieto, un hombre obeso que cruza trotando hasta llegar al otro lado. La figura verde que tintinea hasta volverse roja. Entonces pone primera y avanzamos. En Estados Unidos los autos son casi todos automáticos, dice de pronto, yo lo miro con cara de no entender. Eso, es muy raro manejar mecánico, cuando volví a Chile tuve que volver a aprender. Ahora creo que no saber manejar mecánico es lo mismo que no saber manejar del todo. Los gringos siempre le hacen el quite al esfuerzo, por mínimo que sea, respondo y eso parece causarle gracia porque ahora busca mi mano. Avanzamos así, en silencios interrumpidos por observaciones en el camino: un borracho a pleno día, el cartel de un nuevo restaurante, las ramas desnudas de los árboles.
Cuando bajamos del auto me pide que lo ayude con las cosas que hay en la maleta. Se ve más contento, pero sigue estando ido, como si su felicidad estuviera radicada en otra dimensión, en un lugar abstracto donde solo él tiene acceso. Bajo las cosas, las bolsas llenas de mercadería. Daniel lleva nuestros bolsos; revisa cuidadosamente cada centímetro del auto: busca rayones, insectos pegados en el parabrisas, golpea los neumáticos para asegurarse que tienen aire. Si le hago algo a este auto me matan, dice mientras se pone los lentes de sol. Asiento, quiero tomarlo del brazo, pero las bolsas tienen mis manos ocupadas. Él se adelanta, revisa sus bolsillos hasta sacar las llaves de la cabaña. Te quiero, dice y me mira por debajo de sus lentes.
La cabaña está bien equipada: una cama enorme donde Daniel deja los bolsos y se acuesta sin siquiera sacarse las zapatillas; una cocina pequeña y acogedora con todos los implementos necesarios para un fin de semana; una mesita de madera con tres sillas; y un baño amplio con ducha y tina. Imagino un baño juntos, quedarnos hasta tarde hablando, haciendo el amor, despertando tarde para ir a caminar por la playa. Me quito las sandalias y me acuesto a su lado. ¿Qué te gustaría hacer?, le pregunto. Los ojos de Daniel se ponen enormes y verdes. Los amo. No sé, responde, ¿tienes alguna idea? Me pongo encima de él y lo beso en los labios. Me gustaría caminar por ahí, digo, a lo mejor buscar un lugar para comer. ¿Y todo lo que trajimos? Podemos cocinar a partir de mañana, respondo. Cruza sus brazos detrás de mi espalda y me besa en los labios, luego me saca de encima. Vamos, dice.
¿Hay alguna parte de esta playa donde uno pueda bañarse?, pregunto. No, dice Daniel, esto es puro roquerío. Además, mira las olas, y apunta hacia el mar. Unas olas enormes cargadas de espuma chocan con las rocas, llegando incluso a salpicarnos con unas cuantas gotas. Siento el sabor de la sal en mi boca. A lo lejos el mar se ve tranquilo y lleno de hebras doradas. Me hubiera gustado bañarme, digo. Podemos bañarnos en la piscina. Las cabañas tienen piscina. No es lo mismo, replico y ahora sí lo tomo del brazo.
Cuando acabamos de pasear el sol está escondiéndose tras la línea azul del mar. Miro a Daniel bajo el brillo naranja de la tarde y pienso que esos ojos deben pertenecer a la profundidad del océano. ¿Comemos?, pregunta. ¿Dónde? No sé, hace un rato vi un local de comida italiana, ¿ahí? ¿Italiana? ¿En la playa? Quiero mariscos, digo. Bueno, responde Daniel, déjame buscar algo en el celular, a ver qué opciones tenemos. Los dos sacamos el teléfono, buscamos restaurantes en Google Maps, comentamos los locales, las reseñas, vemos cuáles nos quedan más cerca y vamos descartando. Terminamos eligiendo el de comida italiana.
Pido ravioles de espinaca en salsa blanca. Daniel pide una lasaña boloñesa. Apenas veo los platos pienso que me hubiera gustado pedir la lasaña. Un mozo se acerca a encender una pequeña vela justo en medio de la mesa. Una pequeña luz cálida baila frente al rostro de Daniel, moviendo levemente las sombras. ¿Y, te gusta?, pregunta. Sí, respondo y doy un trago a la copa de vino, la comida es rica. Me refiero a la playa, a la cabaña, a haber venido acá, dice. Sí, me encanta, lo necesitaba. Los dos, dice él y pide la cuenta.
Para cuando vamos de regreso ya ha anochecido. Corre una brisa helada y lamento no haber salido con chaleco. Daniel camina con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el cielo. Las estrellas se ven claritas acá, dice. Miro, pero no le doy mucha importancia. Tengo frío, digo y lo tomo del brazo. A nuestro lado el mar ruge en completa oscuridad, el sonido de las olas rompiendo como una amenaza invisible. Podemos tomar un café cuando lleguemos. Bueno. Pienso en la noche, en los brazos de Daniel apretándome, en el grito desesperado del mar acercándose hasta tragarnos. ¿Nos alcanzarán las olas? Dani…, digo, ¿vamos a hablar? Él se detiene, parece pensarlo unos instantes y luego sigue caminando. Más tarde, responde.
Daniel se echa en la cama y comienza a leer un libro. Yo me acerco y acurruco a su lado, leyendo a ratos palabras sueltas: abrigo, refresco, distancias. Estamos juntos, pero casi no hablamos. Me hago a un lado y busco el celular. ¿Qué haces?, me pregunta dejando el libro sobre el velador. Nada, me metí a ver qué había de nuevo. Suspira, se pasa los dedos por los ojos y se levanta. Voy a prepararme ese café, ¿quieres? Sí, respondo y vuelvo a mirar el teléfono.
Apenas despierto miro al lado y noto que Daniel no está. Pienso que salió a buscar algo al auto, pero cuando me asomo a mirar por la ventana descubro que tampoco está. Entonces fue a comprar, digo e intento volver a dormir, pero el sol que se mete por la ventana no me deja. Me levanto y voy a ducharme. El sonido del agua cayendo ahoga todo ruido exterior, es como si por unos minutos no hubiera nada más que ese momento, ese sonido. Cuando salgo Daniel ya está de vuelta, trae una bolsa de pan en la mano. Mira, dice y señala la bolsa, pan amasado. ¿Dónde fuiste?, pregunto, siento unas gotas resbalar desde mi espalda. A dar una vuelta, responde, quería caminar y vi una panadería así que traje esto. Pudimos haber ido juntos, le digo. Pero dormías. ¿Y qué importa? No dice nada, deja la bolsa en la mesa y sale de la cabaña. Voy a fumar, por si tienes que saberlo.
A estas alturas no sé para qué traje el computador. Intento escribir algo, una palabra. Parto por las que recuerdo haber leído en el libro de Daniel, por si alguna está inspirada, pero no ocurre nada. Escucho su respiración pesada en el dormitorio, puedo imaginar su estómago subiendo y bajando, la dilatación de sus fosas nasales, la leve abertura de los labios por donde pasa el aire. Esto es por mí, pienso y vuelvo a un archivo Word plagado de palabras que no hacen sentido alguno entre sí.
No recuerdo haber ido a la playa en Estados Unidos, dice Daniel. O sea, estuve en lugares con playa, pero jamás fui a sentarme en la arena a tomar sol o a bañarme en el mar. Este es mi primer viaje a la playa desde que volví a Chile. Su rostro se difumina un poco tras el humo del cigarro, sus ojos se tornan tristes. ¿Cuánto que estamos juntos?, pregunta. Cinco años, respondo. Increíble lo que es la espera, dice ahora con la mirada perdida en la costa.
Volvemos a almorzar en el restaurante italiano. Una pareja con dos niños se sienta en la mesa de al lado. A veces los niños pasan corriendo, gritando, chocan entre sí, con los garzones, con los demás clientes. Daniel los mira y les sonríe. Yo quiero que me mire y sonría a mí. Esta vez compartimos una pizza y una botella de vino. Esto está bien, dice. ¿Has podido escribir? Algo, respondo, una especie de collage de palabras que te robé. ¿A mí? A tú libro, anoté palabras sueltas que leí la otra noche. ¿Como cuáles? Comienzo a recitar: trabajosamente, temporada, dulzor, esperar. Entonces me detengo y lo veo a los ojos. ¿Vamos a conversar?, pregunto. Tenemos que hacerlo, dice y levanta la mano para pedir la cuenta.
Nos sentamos en una banca que mira hacia la playa. El retumbar de las olas se entremezcla con el graznido de unas gaviotas, siento como si en esos sonidos estuviera contenido el universo. La mano de Daniel sobre mi pierna me saca del trance. ¿Qué quieres hacer?, me pregunta. Quiero que sepas, le digo, que te quiero. Yo también te quiero, incluso cuando estaba allá. Entonces, ¿qué importa lo otro?, pregunto. No puedo sacarlo de mi cabeza, de lo que pienso, de mis sueños. Pongo mi mano sobre su rodilla y nos quedamos en silencio. Está ahí, pienso, siempre, como las olas que chocan con las rocas, deformándolas lentamente, hasta quedar irreconocibles. Siento el sudor en su palma sobre mi mano, me aprieta cada vez más fuerte, puedo oír el resquebrajamiento de su voz, pero ya no entiendo las palabras. Es una pena, digo y respiro hondo mientras la sal del océano llena mis pulmones hasta hacerme una con el mar. Paso mi brazo por su espalda, recuerdo más palabras de su libro: cielo, fragancia, silencios. Quisiera que tuvieran sentido, que al ordenarlas dieran algún tipo de coordenada o código que nos permitiera avanzar. Esto es por ti, me repito. Pero también por él. Un silencio repentino llena toda la costa, por unos instantes no hay olas, gaviotas, niños o brisas. Solo somos Daniel y yo. Roca y mar. Siempre te quise, dice en no más que un murmullo y eso basta para echar a andar de nuevo al mundo.
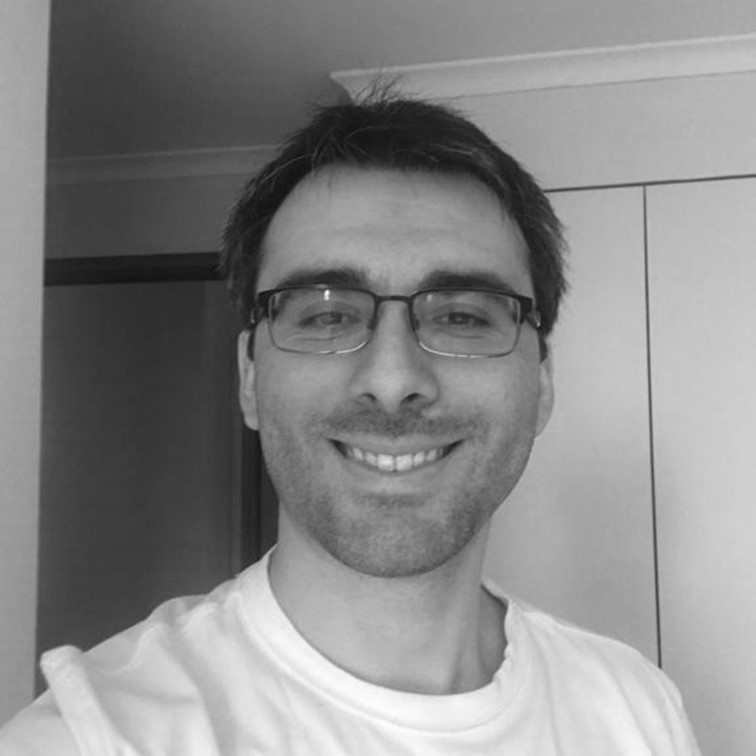
Mauricio Rojas
Escribo un poco para escaparme y otro tanto para encontrarme. También para llenar esos vacíos y poner en duda todo aquello donde se presuma certeza. Por último, escribo por contradicción, por impulso y por necesidad. En palabras de Lihn: “porque escribí estoy vivo”. Además de escribir, en Irredimibles coordino las publicaciones en Instagram.
