Every time I thought I’d got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I’ve never caught a glimpse How the others must see the faker I’m much too fast to take the test.
En medio del muro, entre la foto de Times Square y el póster que dice “El mejor día de mi vida es Hoy”, se alzan dos globos enormes con forma de “3” y “0”. Sobre los globos cuelgan unas letras de cartón dorado brillante que forman las palabras “Feliz cumple Gabi”. Justo debajo están Amanda y Gabriela, ambas levemente inclinadas, congeladas en una pose de bocas abiertas sonrientes y ojos entornados mientras sostienen en una mano la copa de Aperol y con la otra apuntan a los globos. En un instante el flash de un celular ilumina toda la pieza, sacando a ambas amigas de su trance. Amanda abraza a su amiga y le besa en la mejilla. Feliz cumple, Gabi querida, le dice.
Ricardo ve todo desde la esquina, con una sonrisa a medias y un vaso de piscola casi vacío. El living del departamento de Gabriela está repleto de sus amigos del colegio, de la universidad, de los lugares en que ha trabajado. Puros cuicos, piensa. Reconoce a Enrique y Pamela de la oficina. Va a conversarles, pero pronto se da cuenta de que no tiene deseos de estar con ellos, así que, apenas tiene la oportunidad, se excusa con que va al baño y no regresa. A ratos cree sentir la mirada de alguno buscándolo entre la gente que está en la fiesta, pero los ignora.
Gabriela va de grupo en grupo. Se mueve como una anguila: saluda, se ríe, se toma una o dos fotos y luego pasa a otro grupo para repetir el proceso. Es tu despedida de los veinte, hueona, le dicen unos. Te veí regia, dicen otros. Ella siente que este debería ser su mejor momento: tiene un trabajo donde es apreciada, gana bien, quiere mucho a sus compañeros y todos sienten una extraña atracción hacia ella. También están sus amigos del colegio y la universidad, esos grupos casi intercambiables de personas similares en nombres, intereses y aspiraciones, y que forman un recordatorio de una identidad que ella no quiere perder.
Una pareja pasa frente a Ricardo y va directo a la terraza. Afuera se congrega un grupo de personas que comparten la necesidad ritual de fumar. En escenarios así, tener un cigarro a mano ‒o desear tenerlo‒ es lo único que se requiere para iniciar una conversación, conocer nuevas personas e, inclusive, mantener una breve intimidad limitada al humo de los cigarros. En otra época, Ricardo se hubiera unido, aunque no fumara. Hubiera pedido un pucho con tal de entablar un contacto efímero cargado de la esperanza ciega y sin fundamentos de encontrar algo profundo en ese intercambio. Pero Ricardo ya no guarda ese tipo de ilusiones, prefiere ser honesto consigo mismo: todo lo que él pudiera imaginar de esa noche no ocurriría. Ni Gabriela se acercaría a él para confesarle algún sentimiento oculto, ni tampoco alguna de sus amigas, ni una chica desconocida aparecería de la nada para hablarle de las películas que a él le interesaban. Eso lo llena de un resentimiento amargo que le revuelve el estómago y termina en un chasquido de lengua que sofoca dando los tragos finales a su piscola.
Cuando al fin toca detenerse en el grupo de sus amigas del colegio, las más cercanas, aquellas que siempre estuvieron para escucharla y darle consejos, Gabriela se queda más de lo habitual. Ahí están Amanda, Laura, Rosario y Javiera. Todas sonrientes y sosteniendo copas de Aperol que parecen no bajar nunca más allá de la mitad. Apenas se les une, todas estallan en gritos de alegría y se abrazan. Te amo, amiga. Como el vino, dice Laura. Esta noche perreamos hasta abajo, amiga. Gabriela ve en ellas un resumen de los mejores momentos de su adolescencia: las primeras salidas a bailar; la alegría del alcohol en su sangre mientras coreaban a gritos la canción que estuviera de moda; hacer la cimarra un viernes por la mañana para ir a meterse a un cine; imaginar su futuro, los lugares donde viajarían y como nunca nada podría separarlas. Su mirada recorre el departamento. Todos parecen estar pasándolo bien y eso la alegra.
Disculpa compadre, ¿podemos sacar esa silla? Sí, sí, dale no más, responde Ricardo. Vale compadre. Entonces el tipo le da un par de palmadas sobre el hombro y se lleva la silla a la terraza. Ricardo se pregunta si esa silla había estado siempre ahí. Podría haberme sentado, piensa. Vuelve a la mesa para servirse otra piscola. Es su tercera. Aprovecha de comer unas papas. La gente pasa por su lado, le piden permiso para sacar un trago o comer algún snack. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué mejor no regreso a mi casa?, así al menos puedo jugar play o leer algún libro. Preguntas de ese tipo no dejan de formarse en la cabeza de Ricardo, pero cada vez que está por tomar acción se detiene, aprieta los dientes y se planta firme sobre las baldosas. Decidió ir a lo de Gabriela porque ella le gusta de una forma que le avergüenza: lo trata bien, si se topaban en el casino se acercaba a hablarle un rato y, aunque en ningún caso podría decirse que eran amigos, lo había invitado a su cumpleaños. Para Ricardo ese no es un hecho menor, y aunque una porción importante de su ser no deja de gritarle que aquello no significa nada, otra parte minoritaria le convence una y otra vez de que algo mágico podría pasar esa noche y es su deber estar ahí para que ocurra.
Luego de un rato, Gabriela se despide de sus amigas. Tengo que estar con mis otros invitados, les dice entre abrazos, pero ya vengo. Pásenlo bien, conozcan a los chiquillos, hay unos súper buena onda. Ellas se ríen y dicen que obvio, pero apenas se va Gabriela vuelven a cerrar el círculo.
Ricardo nota que Gabriela deambula por la fiesta sin unirse a ningún grupo ni hablar con nadie en particular. Cree incluso captar un cambio en su rostro, como el derrumbe de algo difícil de nombrar. Pero ahí está, en el oscurecimiento que nace desde el lado izquierdo de su cara y que pone de relieve las arrugas sobre su frente. Piensa en acercarse y preguntar si pasa algo, si puede ayudar de alguna manera, pero no hace nada. En lugar de eso se mantiene firme en la mesa de los tragos mientras ve cómo ella cruza el living para desaparecer por un pasillo oscuro.
Apenas cierra la puerta de su pieza, Gabriela deja salir un gran suspiro. Enciende la luz, corre los abrigos y regalos que hay sobre su cama y hunde el rostro en la almohada, esperando que las plumas la consuman. Poco a poco, el sonido de la fiesta se transforma en un eco distante, un rumor que llega en oleadas indistinguibles: unas palabras sueltas y sin contexto; unas risas amortiguadas por los muros; el sonido de alguien pasando a llevar un mueble. Ahora todo parece irreal, se convence de que lo que ocurre fuera de esa habitación no existe. Pone una mano sobre su estómago y siente un grito agudo que comienza a formarse desde ahí, algo que se arrastra por su cuerpo buscando una salida. Es entonces que escucha que alguien golpea a su puerta.
Por algunos minutos la vista de Ricardo se queda pegada en el pasillo. Le incomoda, es como si una gran boca se hubiera tragado a Gabriela. Vuelve a pensar en ella, en su expresión. Los puños apretados, el ceño fruncido. La sombra que crecía sobre su frente. Se pregunta si puede hacer algo. No, lo más seguro es que no. Incluso es posible que Gabriela ni siquiera esté mal y todo sea producto de una imaginación desesperada, del deseo de hacer algo heroico que lo exima de su inercia. Es en medio de ese pensamiento que escucha a alguien tropezar con la mesa de centro, provocando un chirrido que absorbe todo otro sonido que estuviera ocurriendo en ese momento. De inmediato todos los ojos están sobre el tipo alto y curado que intenta cruzar por el living. Ricardo no lo conoce, de seguro es un amigo de Gabriela del colegio o la universidad, piensa. Luego del tropiezo, el tipo sigue tambaleándose hasta perderse en el pasillo.
Gabriela se sobresalta. Grita quién es y, antes de recibir respuesta, dice: Salgo altiro. Del otro lado solo hay silencio. Se pone de pie y abre la puerta. Es Tomás, la punta de su cabeza llega casi al marco, tiene las mejillas rojas y el olor a trago impregnado en todo su ser. Parece una estatua a punto de colapsar. Con la lengua adormecida le pregunta a Gabriela cómo se siente, si está bien, si pueden hablar. Ella lo mira directo a unos ojos grises incapaces de enfocarse y le dice que todo va bien, mejor volvamos con los demás, dice y apoya con suavidad su mano derecha sobre el pecho de Tomás, empujándolo fuera de la pieza mientras se apura en cerrar la puerta. A medida que avanzan de regreso, en el rostro de Gabriela va dibujándose una sonrisa cada vez más amplia. Antes de volver a unirse a algún grupo, Tomás la toma del brazo y le pregunta si pueden hablar más tarde. Ella se suelta e intenta ignorarlo yendo directo a un grupo de amigos de la universidad.
No hay otra lectura, está clarísimo, piensa Ricardo. El gigante quiere algo con Gabriela y ella lo rechazó con elegancia. Con tanta que el tipo ni siquiera lo ha notado, por eso sigue parado atrás, tambaleándose callado mientras ella habla y se ríe con otras personas. Ricardo termina su piscola y se sirve otra. Piensa que él también está muy curado, pero se convence de que no a ese nivel.
Escucha la respiración de Tomás detrás de ella. No solo es una presencia extraña e indeseada para Gabriela, sino que también para sus amigos. Nota cómo sus miradas se desvían para enfocarse en él. Solo Carlos es capaz de hacer algo. ¿Todo bien, compa?, le pregunta mientras levanta una ceja. Pero Tomás no dice nada, se echa un poco para atrás y se va caminando, con la mano apoyada en la pared mientras murmura cosas que nadie entiende. A medida que se aleja, Gabriela le agradece en silencio a Carlos.
Ricardo siente lástima por el gigante. No sabe cómo definirlo, pero cree que hay una especie de experiencia compartida que los une. Un hambre insaciable que busca alimentarse de la luz que irradian personas como Gabriela. Siente ahora la necesidad de acercarse y hablar con Gabriela. No solo por él, sino también por el gigante y todas las otras personas que estuvieron antes de ellos. Toma su vaso, apura un trago y se instala en el grupo con ella.
Lo reconoce enseguida. Ricardo, el informático. Le dicen Richi. Lo saludó cuando llegó, pero no recuerda haberlo invitado. Este es Richi, trabaja conmigo, en realidad es quien me salva cuando dejo la cagada en el computador, dice tomándolo del brazo. Todos sonríen, Ricardo se sonroja un poco y mira al piso, luego a su vaso y después a la gente. Sonríe con timidez y asiente de manera sumisa mientras todos lo saludan. A Gabriela le parece extraña la presencia de Ricardo, no lo imagina el tipo de persona que va a fiestas, aunque no le molesta que haya venido.
De a poco va soltándose. Al principio casi no interviene en la conversación, pero ahora se ríe fuerte si algo le causa gracia y opina de las películas que le gustan y las que no. Habla de Scorsese, de cómo el cine de autor de los setenta fue la era dorada de Hollywood. También de Nolan y Wes Anderson, lo sobrevaloradas que son sus películas. Esa sola declaración es suficiente para enfrascarse en una discusión sobre si el director de Memento y el de El Gran Hotel Budapest son tan buenos como dicen los fanáticos y la crítica. Por momentos olvida que Gabriela está a su lado, riendo, pasando a llevar su brazo. Quiere conversar a solas con ella, pero sin mayor aviso Gabriela se despide y se va a otro grupo. Mientras Ricardo la ve alejarse, Carlos le toca suavemente el hombro para hacerlo entrar en un infructuoso debate respecto de la actuación de Heath Ledger en el Caballero de la Noche.
Sin importar dónde va siente una enorme mirada gris siguiéndola por el departamento. Un frío recorre su columna y comienza a sentir náuseas. Sus amigas ríen. Ella cierra los ojos y respira hondo. Amanda y Laura no dejan de hablar de Rosario, que está cada vez más íntima con uno de los amigos de Gabriela. Se llama Pablo, les dice ya de regreso, y todas están de acuerdo en que Pablo es muy atractivo, pero algo bajo. También es un gran jugador de tenis, dice Gabriela, seguro que por ahí enganchó a la Rosi.
Cada cierto tiempo echa una mirada al grupo donde está Gabriela. Quiere ser sutil, que no se note el interés. También tiene un ojo pegado en el tipo sentado en la terraza. “Tomás” le escuchó decir a Gabriela cuando aún estaban juntos. Tiene el rostro de un animal herido. Entre esos dos pasó algo, piensa y de inmediato quiere desechar esa posibilidad. La sola idea le provoca un malestar y rabia que no puede justificar, pero que tampoco es capaz de negar o reprimir. Se imagina a Gabriela con cada uno de los hombres de la fiesta, todos más fuertes, capaces e interesantes que él. Seguro me ve como a un bicho raro, piensa. Aprieta la mandíbula y esboza la mejor sonrisa que puede para salirse del grupo. Luego emprende camino a la terraza.
Salvo por Tomás, la fiesta iba muy bien. Están los que tienen que estar; “los precisos”, como dice su amiga Javi. Tampoco falta comida o trago y nadie se ha quejado por la música. Pero algo en su interior la inquieta. Piensa en Tomás, luego, sin darse cuenta, el rostro de Ricardo se dibuja en su mente y con él la pregunta: ¿Qué hacen aquí? No recuerda qué la había motivado a invitarlos. Supone que algo relacionado a la pena y al deber. Pero distintos. Por Ricardo siente una lástima de hermana mayor que ve a su hermanito jugando solo en el patio, armando casas de barro que se deshacen al momento en que se encienden los aspersores. Por Tomás siente un afecto repulsivo y tóxico, pero que no puede ignorar. Una pena ligada al recuerdo y a lo irreversible de sus vidas.
Se anima a pedir un cigarro. Las cuatro piscolas que lleva lo ponen en un estado donde ya no importa mucho si fumar le da asco o no. Lo enciende y se abre paso hasta el balcón. Ahí, apoyado en la baranda, está Tomás, los ojos pegados al piso de cemento donde están los estacionamientos. ¿Cómo va todo?, pregunta Ricardo. Tomás levanta la vista y asiente. Sus ojos brillan en la oscuridad. Tiene los labios mojados, como si hubiera vomitado hace muy poco. Ricardo, dice y extiende la mano. Sin decir nada, Tomás la estrecha.
Quiere apagar las luces y decirle a todo el mundo que se vaya. Ve a sus amigas, escucha sus risas y sus historias, pero ella ya no está ahí. ¿Serán los 30?, se pregunta. Algo en ella grita que no, una respuesta que lleva semanas abriéndose paso por sus entrañas, pero que se niega a escuchar. Mira la hora en su celular, las 2:47, hace unos años este sería el punto alto de la fiesta. Pero ahora es distinto, está cada vez más cansada y siente como si cada gesto fuera fingido. La curvatura de su sonrisa; la mano que se apoya sobre el hombro Amanda; los tragos que da al Aperol, el mismo que tiene desde el inicio de la fiesta. Todo le molesta. Si dependiera de ella, estaría encerrada en su pieza y lloraría hasta quedarse dormida. Mira a la terraza y ve a Ricardo que le enciende un cigarro a Tomás.
Si Gabriela y Tomás habían tirado, podía ser que este fuera el momento para preguntarlo. Tomás está curado y cada segundo parece estar más cerca de irse a negro. Ricardo no puede evitar la imagen mental de esa mole sobre el diminuto cuerpo de Gabriela, moviéndose de un lado a otro, mirando con esos ojos grises los labios de ella mientras gemía. Cierra los ojos e intenta concentrarse en el presente. ¿Quién es él para meterse? ¿Quién y qué es él para toda esa gente, para Gabriela? Un torbellino empieza a tomar forma en el interior de Ricardo, removiendo todos sus pensamientos, lanzándolos a lugares inesperados e irreconocibles. Nota que el cigarro resbala de los dedos de Tomás, dejando caer la brasa encendida sobre su pantalón. Un segundo después siente el ardor en su pierna y en otro más siente sus nudillos hundiéndose sobre el pómulo de Tomás.
En un instante se detiene todo: la música, las conversaciones, el sonido de los vasos y de la gente. Un silencio tenso llena el departamento y las miradas se dirigen al balcón. Un grito vuelve a poner las cosas en movimiento. Las amigas de Gabriela no se mueven de su lugar, miran la escena con las cejas arqueadas y retraen el brazo con el que sostienen sus Aperol, como si no quisieran que sus tragos presenciaran ese suceso. Gabriela mira, pero no logra identificar qué está pasando. Recién comprende cuando ve a varias personas agarrando a Tomás de los brazos mientras él forcejea para que lo suelten. Alcanza a oír el ruido de sus patadas golpeando sobre los muebles, tirando botellas y latas al piso. En la terraza hay un pequeño grupo de personas agachadas que protegen a la víctima. ¿Quién mierda?, piensa y siente su rostro enrojecer. Mira de un lado a otro a sus invitados, pero no saca ninguna conclusión. Siente un mareo repentino e instintivamente pone una mano sobre su estómago. Es en ese momento de dolor que entiende que la víctima es Ricardo.
Su existencia entera se ha vuelto un zumbido. No sabe cómo terminó en el suelo y con gente sobre él. Déjalo, hueón, ya no le sigái pegando, escucha. Se pregunta qué mierda pasó entre el combo a Tomás y el presente. Siente la cara hinchada, también la sangre corriendo desde alguna parte y llenando su boca de un sabor metálico. No entiende mucho, pero sí sabe esto: le sacaron la chucha y lo humillaron. También que la cagó. Hace un esfuerzo por ver cómo le había quedado la mano. Quiere creer que por lo menos le arrancó un pedazo de cara, pero no, está intacta, un poco sucia, pero intacta. Déjenme, hueón, le voy a volar la cabeza a patadas a ese maricón, escucha que grita Tomás, sus palabras clarísimas, casi sin trastabilleos. Se pregunta cuánta gente es necesaria para sujetar a una bestia así. Mueve la cabeza para mirar al interior del departamento y reconoce el rostro de Gabriela. Los ojos de ambos se encuentran y Ricardo tiene certeza de que ahora sí que ya no va a pasar nada entre ellos.
A Tomás lo tienen que sacar entre tres. Antes de salir uno de ellos se acerca a Gabriela y le pide disculpas. Ella asiente. Tomás pasa con la cabeza agachada, intenta ver a Gabriela, pero sus amigos no lo dejan. Los demás invitados buscan sus chaquetas y piden Ubers en voz baja. Antes de irse se acercan a Gabriela y le dan las gracias por todo: Estuvo la raja; Cuídate; Hablamos. Un llamado de conserjería es la puñalada final: al parecer Tomás estaba gritando insultos por el edificio y varios vecinos se habían quejado. Así parten mis treintas, piensa Gabriela mientras ve la mesa atestada de restos de comida y botellas vacías. Recién ahí se da cuenta que en toda la noche no ha soltado la copa de Aperol. La deja y mira a la terraza, un par de sus amigos del trabajo ayudan a Ricardo e intentan sacarle una explicación. Gabriela decide que ella también quiere una.
Ella pregunta qué pasó y él es incapaz de contarle que todo comenzó porque él había imaginado que Tomás se la tiraba y eso no le había gustado. Tampoco cree que decirle que la razón de la pelea fue por una brasa de cigarro sea una gran excusa, pero al menos no lo deja como un psicópata. Comienza a contar la historia: que los dos habían tomado demasiado, que luego empezaron a conversar en buena, pero que, de un momento a otro, todo cambió y él ya no se acordaba bien cómo. Me acuerdo de que me quemó con el pucho, yo le metí un cornete y después estaba tirado. Perdón por cagar el carrete, Gabi.
Gabriela lo escucha atenta, fija los ojos en los labios de Ricardo. Están rojos e hinchados. Habla lento, esforzándose por pronunciar bien las palabras, por camuflar el alcohol en sus venas. Algo en la historia le suena raro: las excusas que pone Ricardo, la forma en que pasa de victimario a víctima, el tono lastimero de su voz. Todo eso la enfurece, la irrita al punto de anegarle los ojos. Quiere cachetearlo, pero se contiene. Mira a sus compañeros de trabajo y les pide que se lo lleven. Pamela dice vivir cerca de Ricardo y ofrece compartir el Uber con él, porque así como está no se lo lleva nadie. Tranqui Gabi, yo me quedo con el cachito, dice. Gabriela sonríe y le da las gracias.
Gabriela ya no lo mira. Habla con Pamela y con Enrique como si él no estuviera ahí. Y así es: él ya no es siquiera una presencia en la vida de Gabriela, ahora solo es un tópico de conversación breve e intrascendente, como una observación sobre el clima o el alza de la bencina. Siente algo subiendo por su esófago, pero se aguanta las ganas de botarlo. No hagas más el ridículo, piensa con el sabor del vómito en las amígdalas. Enrique pasa su brazo detrás de su hombro. Ya viejo, te ayudo a bajar, dice. Se deja llevar, intenta cruzar una mirada final con Gabriela, pero ella le ha dado la espalda luego de despedirse de todos menos de él. Baja la cabeza y se va contando las baldosas.
Cuando ya no queda nadie, Gabriela se encierra en su pieza y llora. Tiene el estómago revuelto. Pone una mano sobre su vientre e intenta masajearse un poco. Siente unos ojos grises que la miran desde adentro. Qué mierda los treinta, dice mirándose el ombligo. Qué mierda mis treinta, concluye. Piensa en Tomás, en sus brazos dando golpes a lo loco mientras le grita a Ricardo.
Enrique lo deja arriba del auto y se despide. Medio numerito, dice antes de irse. Luego de eso desaparece por la calle y Pamela se sienta a su lado. Siga el Waze, le dice al chófer. Son dos paradas, yo le aviso. El auto empieza a moverse y Ricardo siente la mano de Pamela sobre su rodilla. Tranqui, Richi, la cagaste, pero va a estar bien. Levanta la mirada y ve el rostro de ella, moreno y brillante, con las cejas arqueadas y una sonrisa cargada de lástima. La cagué. Cierra los ojos y, sin darse cuenta, su cabeza se apoya sobre el hombro de Pamela. Ella no hace ningún esfuerzo por quitárselo de encima, tampoco saca su mano de la rodilla de él. Richi, dice luego, ¿a ti te gustan las películas, cierto? Él no entiende a qué viene esa pregunta ahora, pero asiente. Tengo unas entradas para ver una función especial de “El Padrino”, por si apañas. Ricardo no responde nada, siente la voz de Pamela cada vez más lejos y de a poco sus párpados van cerrándose hasta llenar todo de una oscuridad absoluta. Un bache le hace recordar que su cabeza sigue apoyada sobre el hombro de ella.
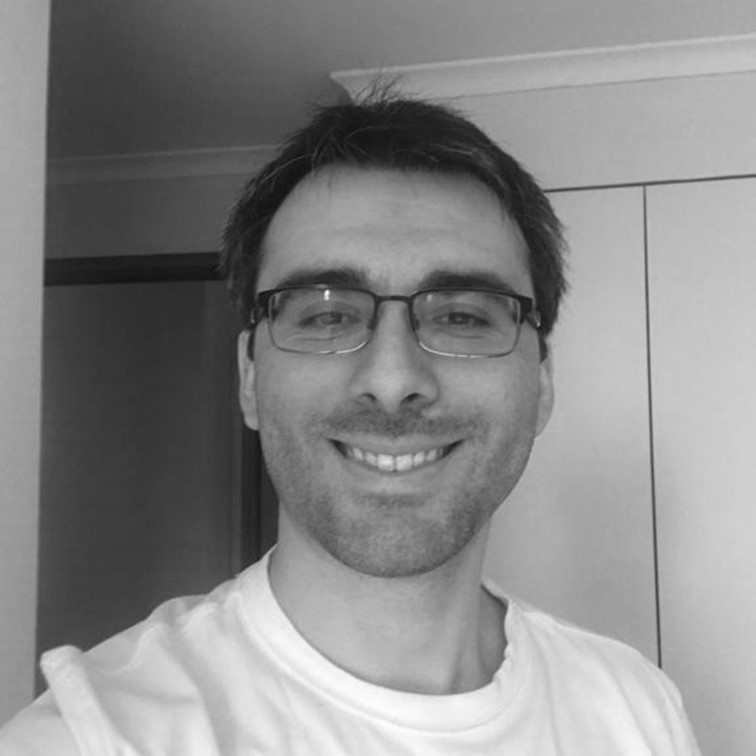
Mauricio Rojas
Escribo un poco para escaparme y otro tanto para encontrarme. También para llenar esos vacíos y poner en duda todo aquello donde se presuma certeza. Por último, escribo por contradicción, por impulso y por necesidad. En palabras de Lihn: “porque escribí estoy vivo”. Además de escribir, en Irredimibles coordino las publicaciones en Instagram.
