Spread the word around
Guess who’s back in town
Just spread the word around
Que Torres me llame nunca es suerte. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quiere? Juntarse, obvio. Eso es suficiente para pensar en colgarse. ¿Y cuál es el panorama? Nada. Tomar, salir a tomar. En un bar, pagando piscolas a sobreprecio con el plus de escuchar la última pena amorosa. La típica mina, los típicos diálogos entre reales e inventados. Inventados porque Torres mete sus propias inseguridades (que son infinitas) en la boca de la pobre mujer. Y en algún momento va a preguntar qué pienso. Y en realidad no pienso nada. No me importa, pero le invento algo. Las tonteras que sé le gusta oír: que la mina está loca; que ya va a llegar una que lo merezca; que nos mandemos unos cortos de tequila.
Para colmo me jode los planes. Iba a ordenar la pieza, acomodar mis libros en el librero nuevo y botar un montón de papeles que llevaba acumulando desde la U. Es cierto, había tenido mañana y tarde para hacerlo y no lo hice. Me quedé echado, jugué play, me hice una paja mirando monas chinas y después me fui a lavar la vergüenza. En la ducha otra paja y a comer. Pollo con arroz. Cero glamour, nada para presumir en Instagram. Dejo el plato en el fregadero y pido el Uber. Lo tiro todo a la tarjeta; plata imaginaria que no tengo, pero igual gasto. Plata de mentira que un buen día el banco va a venir a cobrar de verdad. Justo cuando estoy alcanzando cierta conciencia financiera el teléfono me avisa que Edinson está llegando.
El auto de Edinson huele a aromatizante. En el retrovisor lleva colgados un rosario y una imagen de la Virgen. Es de esos, pienso. Veo sus ojos espiarme por el espejo, luego me pregunta si seguimos el Waze o si tengo una ruta. Le digo que el Waze no más. Vamos al Parque Araucano. Asiente y comienza a conducir. Me pregunta a qué me dedico. Abogado, respondo. ¡Ah, doctor!, ¿y es de los buenos o de los malos? De los que no ganan plata, respondo, luego le pregunto cuánto lleva en Chile. Poquito, doctor, pero me encanta. Acá se puede trabajar, ¿sabe? Lo miro en silencio, intuyo lo que se viene. Allá la cosa está muy mala con ese hijueputa. Dice eso y en seguida se persigna mirando directo a la Virgen, al aromatizante o a ambos. El resto del camino me voy callado, respondiendo con monosílabos hasta llegar a destino.
Tomo asiento en una mesa de la terraza del bar. Corre un viento fresco; considero sentarme adentro, pero enseguida pienso que me van a dar ganas de fumar. Son casi las ocho. Torres me citó a las ocho y yo llego en punto. Él, para variar, no. El pelotudo soy yo por no haberlo previsto. Lo llamo al celular, me dice que acaba de salir de la ducha y ya viene. Vive cerca. El problema es el tiempo que Torres toma en arreglarse. Que la camisita, la chaquetita de cuero, las toneladas de desodorante y perfume. Torres no es agraciado y lo sabe, por eso pone todo su esfuerzo en sacarse el máximo partido posible. Es un flacucho de mentón débil y nariz enorme que, según él, lo hace interesante, pero que en realidad le da un aspecto cómico, como de Mr. Bean.
Pido una cerveza, para hacer algo, para evitarme la vergüenza de estar sentado solo. Una cosa poca, total cuando llegue Torres me va a hacer tomar a la par de él. Mínimo tres piscolas por cabeza, eso si no se motiva a más. No suena a mucho, pero para mí lo es. Monetaria y estomacalmente. A la mañana siguiente tendré que declarar el baño zona de guerra y revisar como loco las notificaciones del banco, contándolas hasta convencerme de que no fue tanto, de que podría haber sido peor. Esto no pasaría si tuviera polola, pienso. Sí, estas son las consecuencias de estar soltero a los treinta. El infierno de los treinta es Torres, su estúpida cara sin pera y la cagadera de la mañana siguiente.
Torres llega como desarmándose. Se arregla la chaqueta, luego comienza a sacársela y a medio camino decide volver a ponérsela. Me saluda a la rápida y se sienta casi al mismo tiempo que corre la silla. Levanta la mano para llamar a la mesera, pregunta si aún hay happy hour y, antes de que le responda, pide dos Mistral con Coca Zero. Me pregunta si quiero algo; hago un gesto de basta sobre la cerveza, pero Torres le dice a la mesera que traiga una para la señorita. Por último me la tomo yo, cierra. Ella ríe, se aleja y lo primero que hace Torres es acercar su cara hasta mí y preguntarme en lo que él cree es voz baja si le vi la raja a la mesera. Manso culo, para matarse, dice. Necesito menos que una raja para matarme, respondo, y Torres se caga de la risa.
Saco un pucho y dejo la cajetilla frente a Torres. Él toma dos, se pone uno en la boca y el otro detrás de la oreja. Apenas llegan los tragos empieza a contarme que el otro día fue al matrimonio de un compañero de pega y se curó raja. No sé qué mierda hice, pero no me atrevo ni a preguntar y desde entonces que las cosas andan raras. Me acuerdo de haberle dado un jugo tremendo a la Paula. Continúa por un rato hablando, dice cosas que no entiendo, no porque sean complicadas, sino porque no conozco a ninguna de las personas de la historia. Aun así asiento, incluso sonrío si creo que lo amerita. En algún minuto del relato Torres me pregunta por mi vida, si estoy viendo a alguien. No, hace rato que no pasa nada. Tampoco tengo ganas de andar con nadie, digo. Torres mira su piscola, juega con el conchito y se lo baja al seco. Luego me mira, me doy cuenta de que tiene un ojo más chico que otro y lo sumo a la lista de cosas que hacen golpeable a Torres. La cagué, hueón, dice. No sé por qué hago esas cosas, por qué me pongo así. Y esta mina… es rara. A veces le da por mandarme wasaps como mala de la cabeza y después pasa días sin pescarme. Además no paso a sus amiguitas, montón de moscas muertas. La Clarita y la Vero, en la pega besitos, abrazos y después, cuando no estoy, que ando desesperado, que soy jote y chanta. ¿Y ella? ¿Acaso ella no es jote? Cacha, esto me mandó hace un par de días, ¿te parece normal mandarle esto a alguien que no es nada tuyo? Torres me muestra una selfie de ella saliendo de la ducha. Está tomada desde arriba, se ve la toalla envuelta en su cabeza y una frente que me parece inconmensurable. No me gusta, pero le digo que está piola. ¿Y por qué te mandó esto? Porque está loca, insegura de mierda, lo hace para tenerme de las bolas. Me tiene mal, y para más remate me invitó a su cumple el próximo finde. No sé si voy, ¿qué crees? Me encojo de hombros, a esas alturas preferiría volver con Edinson, decirle que me lleve a dar vueltas por Santiago y dejar que me cuente toda la mierda que está mal con su país. Mientras fantaseo, Torres se debate en qué debería regalarle a la Paula. Toma una decisión que no escucho y, cuando me pregunta, digo que me parece buena idea.
Apenas vemos a la mesera Torres le pide más piscolas. Cuando se da vuelta me da una patada debajo de la mesa y estira el labio en dirección a su trasero. Después hace un gesto con las dos manos abiertas mientras dice en voz baja «inmensa». Y aunque no respondo, esta vez le encuentro razón. Antes de que lleguen los tragos Torres me dice que los tomemos al seco y de ahí seguimos tranqui. Es mala idea, pésima, pero acepto. En parte ya asumí el desastre de mañana. Torres termina mucho antes que yo. Lo veo por el rabillo del ojo y me siento increíblemente pendejo y viejo a la vez. Ir al seco pone a Torres en un estado de tránsito entre la euforia y la depresión. Mira a cada rato su teléfono y elucubra teorías de por qué la Paula no le manda mensajes. Es porque le di un jugo tremendo sobre el ex, dice de pronto. Es un pelota, de esos idiotas que a los treinta y tantos todavía andan en skate y se pasan el día fumando pitos. Se la cagó por todos lados, después le escribe y ella sale corriendo a juntarse con él. Yo andaba curado y le tiré toda la mierda encima, que tenía complejo de víctima, que se mete con giles para después ir a llorarle al resto y que todos se tiren a consolarla, a decirle lo bacán que es, yo el primero… saco de hueas. Torres para, se masajea la frente y después los ojos, luego, de forma repentina, la manda a la chucha, que la chupe, y me dice que vayamos a carretear. Vamos al Bella, Harvard, ¿te acuerdas? Ahí te comiste a la española. Hace mil años, respondo. Además, ¿no estaba cerrado por flaite ese lugar? ¿No habían matado o apuñalado a alguien hace poco? Yo prefiero quedarme acá o irme a mi casa. Si quieres llámate al Gonza, a lo mejor apaña a tomar. Torres asiente, dice que es buena idea, tres son mejor grupo para sacar a bailar. Toma el celular y llama. El Gonza está en nada, dice que llega en veinte.
En cuanto reconozco la silueta del Gonza me arrepiento de haber sugerido invitarlo. A lo lejos adivino unas expansiones que a los quince hacían todo el sentido del mundo, pero que ahora se veían infecciosas y de mal gusto; la barba negra, crecida, con las puntas rojizas; pitillos negros y un montón de temas que cree oscuros, pero en realidad son de conocimiento popular, la mayoría de los Beatles. Una vez me retuvo por horas en el living de su casa mientras me contaba la teoría conspirativa de «Paul is dead». Había visto no sé qué documental donde supuestamente Harrison decía que era todo cierto. Me repitió una y otra vez el final de All you need is love, donde parece que Lennon dice «yes, he’s dead». Había miles de otras pistas ocultas en canciones de los Beatles, como banda y después como solistas, pero apenas puedo recordarlas. Luego de esa noche pasé varios días sin querer escuchar música. Viene curado, pienso, mientras veo cómo se va ladeando de a poco hasta llegar y tomar asiento. Entonces nos saluda a cada uno con un beso en la mejilla. Está pasado a copete. La mesera se acerca y el Gonza pide altiro una piscola. Para no bajar, dice. Nunca estuvimos arriba, digo, pero ninguno entiende el chiste. Después de los saludos, Torres se rebobina por completo, le pregunta al Gonza cómo está, qué cuenta, tanto tiempo que no estábamos los tres juntos. Gonza responde que bien, hace poco le salió una peguita de reemplazo en la Casa Amarilla. Es plata segura, dice, algo para parar la olla mientras trato de rearmar el grupo. Luego entra en una vorágine de historias sobre una flaca que se metió con el baterista, pero que era la mina del bajista y todos se agarraron entre ellos, y a mí no me queda claro la extensión en que usa el término “agarraron”. Torres escucha, se ríe, pero noto que no le interesa. Cuando el Gonza se calla, vuelve a la pena de amor, la suya, la importante. Esa con la Paula, que siempre es la misma mina, pero con distinto nombre. El Gonza le palmotea la espalda y le dice que todo va a estar bien, ya va a salir una buena, ahora toca seguir chupando. Mira, ya me tomé la mía y a este hueón ‒en dirección a mí‒ apenas le queda. Señorita, grita. La mesera se da vuelta, hace un gesto con el dedo índice y se apura hasta nuestra mesa. ¿Nos trae otras iguales? Gracias. Apenas nos da la espalda, al Gonza se le abren los ojos y de inmediato nos mira mientras asiente con una sonrisita enferma. Ya lo comentamos, dice Torres. Tú lo comentaste, respondo. Ambos se ríen y Torres propone que vayamos a bailar. Necesito otro ambiente, sacarme a la Paula de la cabeza, a lo mejor tirar con otra mina. Para tirar con otra mina tendrías que haber tirado con la Paula en primer lugar, digo. Tú sabes a lo que me refiero, dice Torres, los ojos clavados en el cenicero. El Gonza se echa para atrás y saca un pucho de su chaqueta. Yo estoy recién partiendo, dice, necesito al menos una piscola más, y ustedes también. De ahí vemos. Acabamos de pedir, digo. Además de esa, me responde en un tono elemental, bajo y pausado, como si hubiera dicho una imbecilidad. Pedimos una última ronda con la cuenta, Gonza le pregunta el nombre a la mesera. Esperanza, dice. Mira Torres, justo lo que te falta. Esta vez nos reímos los tres, Esperanza también y le hace una caricia sobre el hombro a Torres antes de irse. ¿Cacharon?, dice, ¿debería invitarla a salir? No al unísono y volvemos a reír.
Mientras bajamos la última piscola ponen una lista de rock clásico. Layla. Clapton, ¿no?, pregunta Torres. En seguida veo el brillo en los ojos del Gonza, Torres también, sabemos lo que se viene, ese mínimo desliz musical ‒intrascendente para la mayoría de la gente normal‒ es suficiente para desatar la furia de la enciclopedia más latera del universo. No, corrige Gonza, bueno, sí, pero no del todo. En realidad, el tema es de Derek And The Dominoes, grupo donde tocaba Clapton. Él es el compositor, sí, pero junto a Jim Gordon, que tocó la parte final del piano. Asentimos, pero Gonza no ha acabado, pega una pitiada y mientras bota la ceniza dentro del cenicero dice: ¿Saben el origen de la letra? Antes de poder decir que sí, que este relato ya nos lo ha contado por lo menos dos veces más, Gonza se adelanta y comienza su monólogo: Clapton se quería comer a la señora de Harrison, Pattie Boyd, y le compuso este tema. La letra es de un poema persa donde un gil se enamora de una mina, el papá de ella les prohíbe estar juntos y casa a la hija con otro gallo. El pobre idiota se vuelve loco y se arranca a vagar por el desierto. Ese era Clapton, así se sentía. En todo caso al final la hizo, le quitó la mina al amigo. ¿Y saben lo peor? Harrison lo perdonó. Para cuando acaba ya casi no nos queda piscola y Layla está terminando. Torres se queda pegado mirando el montón de cenizas acumuladas dentro del cenicero cuando comienza The Boys Are Back In Town de los Thin Lizzy. Apenas suena el primer acorde Torres sale de su trance y se vuelve loco. ¡The boys are back!, grita, y se toma el resto del copete. ¡Ya, vamos! Bájense lo que les queda.
A Torres se le ocurre ir a Amanda, porque queda cerca y ya están cerrando todo, dice. A mí me da igual y al Gonza parece que también. Pido el Uber y lo esperamos por Presidente Riesco. Llega Juan, 4.96 estrellas, 1.457 viajes, “Excelente conductor”, “Se pasó lo buena onda”. Torres se va adelante, altiro le mete conversa, de la Paula, le pregunta si debería ir al cumpleaños, después le muestra las fotos del Instagram y dice en voz baja: Hija de puta, te amo. Juan, “Muy buena conversación”, se ríe y escucha atento, después le dice a Torres que no se amargue por una chiquilla, que hay mucho más en la vida. Esas palabras, las mismas que muchas veces (con distintos estados de ánimo y niveles de cinismo) le hemos dicho, parecen calar más hondo en Torres cuando se las dice el señor “Auto impecable”. Chasquea la lengua y luego, algo emocionado, con ese atragantamiento raro de cuando uno está por ponerse a llorar pero se lo aguanta, le dice gracias. El resto del viaje, que no es tanto, nos vamos callados. Yo mirando por la ventana, Torres mirando el celular y Gonza cabeceando.
Cuando llegamos la mayoría de la gente va de salida, se ven parejas y grupos yendo en todas las direcciones. Nos despedimos de Juan, Torres incluso lo abraza. Caminamos a la entrada de la disco y el tipo nos dice que cierran en cuarenta minutos más. La entrada son diez lucas con cover. El sentido común dice que no vale la pena, lo dejamos para otra que vengamos con más tiempo. Pero no. Torres se adelanta, pasa la tarjeta y nos queda viendo, esperando que sigamos su ejemplo.
En la disco, como es de esperar, no pasa nada. Nos tomamos el cover apenas entramos y no bailamos con nadie. A esa hora las parejas ya están armadas, lo único que uno puede hacer, aparte de no seguir gastando plata, es irse con dignidad. Eso si uno no anda con Torres que se da como diez vueltas, saca a bailar, es rechazado, y vuelve a la carga hasta que lo intercepto y le digo que ya está bueno.
Ya en la calle Torres quiere caminar abrazado al Gonza y a mí. Le damos en el gusto. A los pocos pasos empezamos a irnos a los lados, pasamos por un paradero y a Torres no se le ocurre nada mejor que darle una patada al cartel. Casi perdemos el equilibrio, el plástico suena como trueno y vibra. La vibración se pasa a la pierna de Torres que, como un circuito, nos la pasa a nosotros. Gonza se separa y se queda en el paradero. Acá tomo micro, dice. Torres y yo seguimos caminando, ahora como entidades independientes. Me pregunta si quiero bajonear en el McDonald’s, le respondo que no, que tengo ganas de acostarme no más. Después me propone compartir un Uber de vuelta, pero lo rechazo, su casa es un desvío innecesario. Mejor cada uno por su lado, le digo. Asiente, luego me abraza y me da las gracias por apañarlo. Bacán juntarse así de nuevo. Me dice que le avise cuando llegue. Me quedo parado al borde de la calle esperando a que me pasen a buscar, Torres sigue caminando, yéndose en diagonal y volviendo a buscar un centro que en realidad no existe. Mientras se aleja veo que se cae y levanta con la ayuda de un farol. Me mira, reconozco una sonrisa, luego recoge algo del piso y me lo muestra. Un cigarro, creo. ¡The boys are back!, grita mientras da unos pasos torpes hacia atrás. Le devuelvo la sonrisa, de alguna forma ese trastabilleo me asegura que Torres va a estar bien. Vuelvo al teléfono para saber dónde viene el auto y lo último que veo es que mi tarjeta ha sido rechazada.
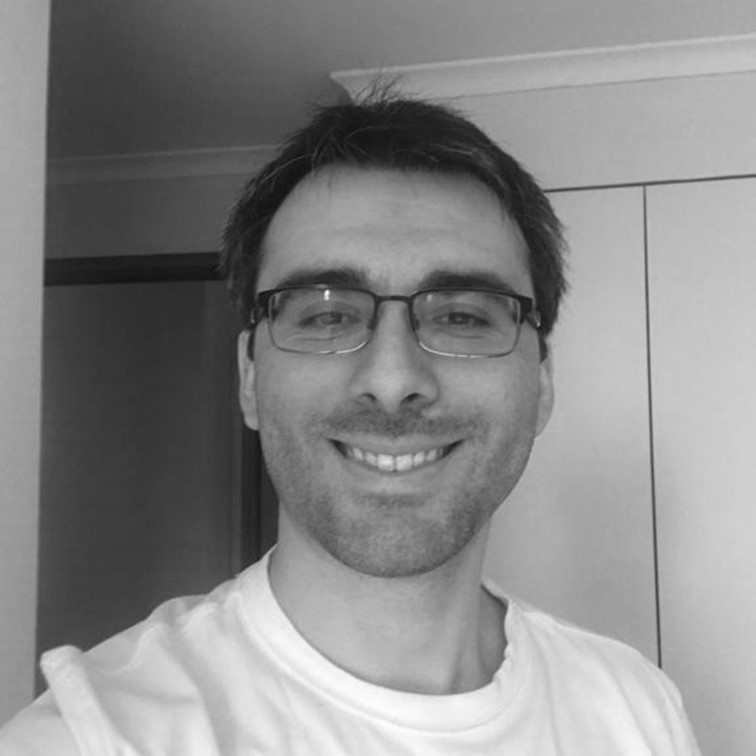
Mauricio Rojas
Escribo un poco para escaparme y otro tanto para encontrarme. También para llenar esos vacíos y poner en duda todo aquello donde se presuma certeza. Por último, escribo por contradicción, por impulso y por necesidad. En palabras de Lihn: “porque escribí estoy vivo”. Además de escribir, en Irredimibles coordino las publicaciones en Instagram.


