Olga Prado nació en Badalona, pero reside en Cervera. A lo largo de su trayectoria, ha explorado diversos géneros y estructuras narrativas, convencida de que no escribe géneros, sino historias.
Aunque su pasión por la escritura ha estado presente desde siempre, no fue hasta 2019 cuando decidió dar el paso y escribir su primera novela, Lo que la tierra esconde, una historia de amor y misterio publicada en 2021. A esta obra le siguieron Miss relatos (2022), una antología de relatos cortos, y Amar entre ausencias y sombras (2023), un drama sentimental ambientado en Barcelona. Su novela más reciente, Máscara de dama, explora los límites entre el amor y el deseo, sumergiendo al lector en un mundo de pasiones intensas y secretos inconfesables.
Su incursión en la literatura infantil ha supuesto un reto apasionante que nunca se había planteado hasta que una de sus sobrinas la animó a dar el paso. Así nació Els guardians dels Canis Lunaris, una historia de fantasía llena de aventuras y valores, pensada para lectores de entre 6 y 10 años.
Su compromiso con la literatura va más allá de la escritura, ya que también colabora activamente en su difusión. Es creadora, junto a dos escritores más, del canal Los 20 más leídos, una iniciativa en Instagram dedicada a fomentar la literatura y dar visibilidad a nuevos autores. Asimismo, forma parte de la asociación Badalona Escriu, lo que le ha permitido seguir en contacto con su ciudad y compartir esta pasión con otros escritores. Cree en la importancia de crear comunidad, compartir, intercambiar ideas y crecer juntos como escritores y lectores.
Instagram: @olga_prado_m

HUELE A PIES
por Olga Prado
Entro a su habitación y huele a pies. La cama está deshecha, los cojines en el suelo y la ropa sucia esparcida por aquí y por allí. Los calzoncillos sobre el respaldo de la silla, la camiseta de fútbol debajo del escritorio y los pantalones suspendidos de una estantería. Pienso que, si en el techo hubiera un ventilador, también colgaría de él alguna prenda impregnada de la desidia y de las feromonas de la adolescencia. No sé por qué me viene a la cabeza la canción de Hawái-Bombay de Mecano y empiezo a tararearla mientras busco con la mirada algún sitio libre para dejar su ropa limpia. Nada tiene que ver la letra de la canción con aquella selva apestosa. Supongo que la conexión habrá sido la alusión al ventilador o quizá mi subconsciente que me grita que necesito un largo baño, unas vacaciones en la playa y que me hagan el amor.
Aparto, con el codo, la mochila que está sobre el escritorio, en el mismo lugar donde la dejó hace quince días, cuando acabaron las clases. Poso el cesto de la ropa en el hueco que he conseguido entre el teclado del ordenador y la mochila, saco las prendas y las dejo, sin mucho interés, sobre la silla. No me preocupa que Pablo se siente encima. Total, si se alinean los astros y mi hijo guarda la ropa en el armario, será para amontonarla en los cajones sin cuidado ni criterio, y acabará arrugada de todos modos.
«Al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawái… Ay…», canto en voz alta y ese último suspiro se escapa para liberar un malestar que no sabía que ansiaba salir. Cojo el cesto por las asas, pero no llego a hacer fuerza para levantarlo. Los enormes cascos que cuelgan de la pantalla del ordenador llaman mi atención. Pienso en qué pasaría si mi hijo llegara a casa y se diera cuenta de que les he cortado el cable. Se me escapa una carcajada. Abandono el cesto y agarro los auriculares. Mierda, son inalámbricos. Vuelvo a reír. ¿Y si se los escondo? Me los pongo. Están pringosos y dan calor. «Quizá, si el youtubero de turno le dijera que recogiera su habitación, lo haría…», cavilo divertida. Suelto otra carcajada al imaginar la cara de mi hijo recibiendo el mensaje a través de sus queridos cascos: «¡Pablo, guarro, recoge la habitación, o te funeo!». No sé si el verbo funar está bien empleado en esa frase, de hecho, ni siquiera sé si es un verbo. ¡Ja! Os aclaro, a los que no tenéis la suerte de cobijar a un bicho de hormonas revolucionadas bajo vuestro techo, que funar es algo así como desprestigiar a alguien en Redes Sociales.
Suelto otro suspiro. «Hawái-Bombay… nos damos un beso, hazme el amor frente al ventilador…». Quizá no sería tan mala idea perderme un fin de semana con el mulato que conocí en Tinder. Pablo ya tiene diecisiete años y los sábados y los domingos no para en casa. Y, si lo hace, se encierra aquí, en su microclima, con sus juegos de estrategia y sus amigos virtuales. Vuelvo a dejar los auriculares donde los he encontrado, no sea que se dé cuenta de que los he tocado y me acuse de estarlo stalkeando. Sí, ya sabéis, cotilleando sus Redes Sociales. ¡Uy! ¡Eso sí que no! Suelto otra carcajada mientras, ahora sí, levanto el cesto para abandonar el templo sagrado de mi adorable criatura. Cierro la puerta por costumbre. «¡Mamááá, cierra la puertaaa!». «La puerta». «¡Que cierres la puertaaa!», al final, mensajes tan contundentes le acaban calando a una en lo más profundo.
Bajo las escaleras tarareando y dando pequeños saltitos. «Al ponerme el bañador me pregunto cuándo podre ir a Hawái…». Acabo de guardar la ropa, cojo una cerveza fría de la nevera y me dejo caer en el sofá. Es viernes y me lo merezco. Niebla se sube a mi regazo y ronronea solicitando mimos. Tendrá que ser paciente. No quiero que se me caliente la cerveza y en la otra mano tengo el móvil. Compruebo los wasaps. Primero, cómo no, los de mi hijo. Que vendrá a cenar, pero que luego se pira. Que mañana no cuente con él, que ha quedado. No especifica con quién ni a dónde irá. Por una décima de segundo, estoy tentada de llamarle, sin embargo, descarto la idea. En el hipotético caso de que me coja el teléfono, después de un primer bufido, me espera una conversación plagada de preguntas por mi parte y monosílabos desganados por la suya, así que paso. Además, estoy harta de que una de cada tres palabras que sale de su boca sea «pesada». Sigo revisando los mensajes. ¿Qué? Mi jefe me ha escrito. Ni hablar, no quiero saber nada de él hasta el lunes. Marco su nombre, silenciar siempre. «No te preocupes, majete. En cuanto ponga un pie en la oficina, te vuelvo a activar». ¡Esto sí que me interesa! Rolando insiste en que es hora de que nos conozcamos en persona. No sé si me ha puesto que me va a preparar un Mojito mientras bailamos Salsa o que me va a dar salsa después de los Mojitos. He leído en vertical y, sinceramente, me da igual: el orden de los factores no altera el producto. Pego un respingo del sofá, le doy un trago a la cerveza. «Hawái-Bombay… me meto en el baño, le pongo sal…», entono mientras meneo las caderas. Otra carcajada al suponer qué me diría Pablo si me viera. Apuesto lo que sea, y no perdería, a que sería algo así: «Mamá, para…, qué vergüenza, tío, joder… ¡Ya no tienes edad!».
Después de hacer la maleta, le escribo para decirle que se haga él la cena, porque yo no voy a estar, que me voy hasta el domingo y que se acuerde de darle de comer al gato. Me llama al cabo de un minuto.
—Mamá, ¿qué pasa? —pregunta, nervioso.
—Nada. ¿Por?
—Ah…, no sé, cómo dices que te vas hasta el domingo…
—Sí, ¿y?
—Pero ¿a dónde vas?
—Donde siempre.
—¿Y con quién?
—Con un amigo. —Sonrío. ¡Toma de tu propia medicina!
—Ah, vale, vale… ¿A qué hora volverás el domingo?
—Mmm… No lo sé, Pablo. Sobre la marcha.
—¿Y a dónde dices que vas?
—Buuuf… ¡Qué pesado eres! ¡Va, te dejo, que me están esperando, tengo prisa!
—Vale, mamá, un beso.
—Piii…
Cuelgo con una maliciosa sonrisa en la cara, pero con un ápice de remordimientos. Le escribo a Rolando para decirle que me retrasaré media hora. Me meto en la cocina y le preparo a Pablo unos filetes empanados para cenar. Se los dejo sobre la encimera con una nota recordándole que le quiero. Aunque su habitación huela a pies, sigue siendo mi niño. «Hawái-Bombay… nos damos un beso, hazme el amor frente al ventilador…», canto mientras me dirijo al aparcamiento. Mi voz se mezcla con el runrún de las ruedas de la maleta y el estallido de mis pasos seguros. Me he puesto unos taconazos de infarto que no serán aptos para bailar Salsa, pero sí para dejar al mulato sin aliento y para recordarme que, antes de ser la madre de Pablo, fui yo.
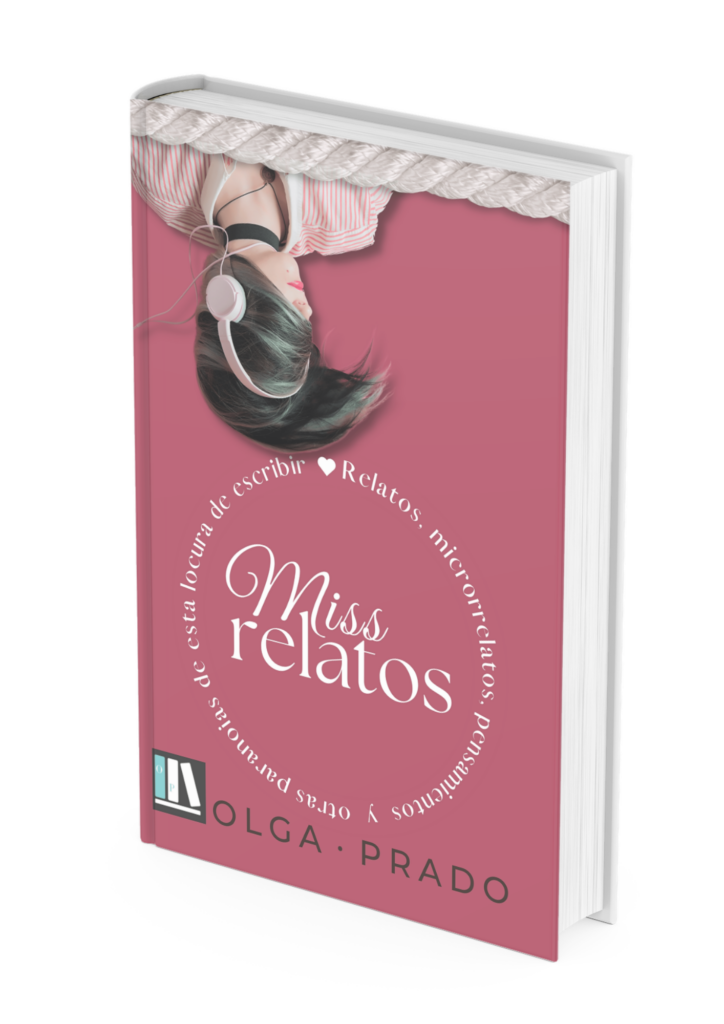
Olga Prado es autrora de los libros:

